¿Puede la COVID-19 cambiar el mundo?
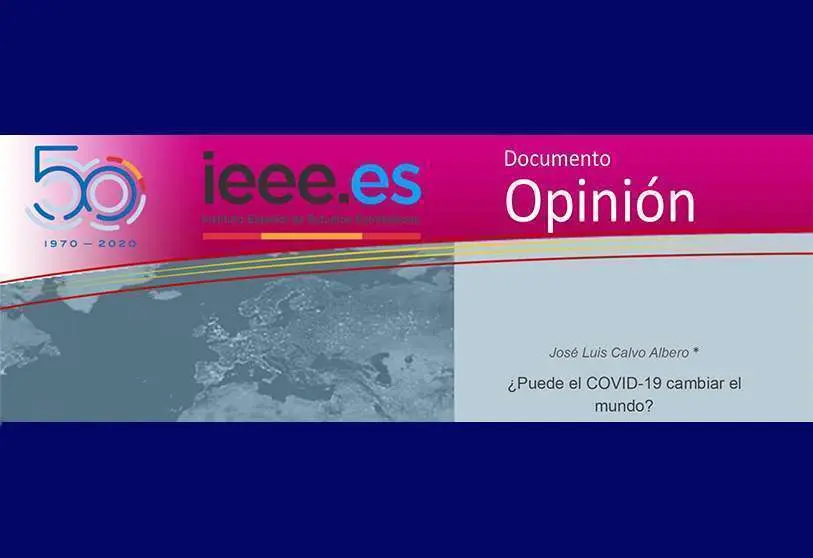
En estos días de incertidumbre resulta habitual leer análisis sobre cómo será el mundo post-COVID-19. Solo el uso de ese término ya parece indicar que el mundo sufrirá una dramática transformación por causa de la pandemia, pero ¿realmente puede una plaga cambiar radicalmente el mundo?
Evidentemente una parte significativa de la capacidad transformadora de una pandemia depende de los efectos que produzca sobre la población y la economía. En este aspecto, hay que ser precavidos con lo que pueda traer la COVID-19, porque se sabe todavía poco del virus, nos encontramos en una fase relativamente temprana de su propagación, y sus consecuencias económicas son todavía una incógnita sobre la que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo.
Lo cierto es que si en algo tiene experiencia la humanidad es en plagas y en guerras, así que no faltan ejemplos históricos que nos pueden dar una idea de qué puede traernos la pandemia. Ciertamente la sociedad digitalizada del mundo desarrollado es bastante diferente de las sociedades europeas y asiáticas que tuvieron que enfrentarse, por ejemplo, a la Peste Negra. O quizá la diferencia no sea tanta como pensamos, ahora que nos vemos como hace siete siglos confinados en nuestros hogares esperando que la enfermedad pase de largo sin tocarnos.
Lo primero que habría que decir es que, en comparación con las plagas de viruela, de peste o de otras cuya naturaleza es aún desconocida, como el cocolitzi que aniquiló a gran parte de la población indígena americana en el siglo XVI, la COVID-19 no parece especialmente devastador. Hay que decir esto con prudencia, primero porque no se pueden descartar ni rebrotes ni mutaciones más agresivas, y segundo porque pese a no ser especialmente letal, el virus ha acabado con la vida de más de 100.000 personas en poco más de tres meses, y probablemente terminará matando a cientos de miles más. Sin embargo, no parece que la plaga vaya a tener un efecto demográfico apreciable, ni que sus efectos lleguen a alcanzar los de otra pandemia contemporánea, el SIDA, que ha matado a casi 35 millones de personas en 40 años y que todavía causa más de 700.000 muertes anuales.
Si los efectos sobre la demografía no parece que vayan a ser de gran entidad, la influencia sobre otros aspectos de nuestras vidas sí que serán más considerables, probablemente porque esta es la primera pandemia que se ha intentado atajar de raíz, tomando medidas drásticas desde los momentos iniciales de su propagación. Medidas que se han tomado a sabiendas de que supondrían un duro impacto psicológico y, sobre todo, económico sobre la población. Un impacto que se supone de tal dureza que algunos países, como Estados Unidos o el Reino Unido, se plantearon inicialmente seguir la estrategia tradicional ante las epidemias de letalidad limitada: tomar exclusivamente medidas paliativas y resignarse a un número elevado, pero asumible, de muertes hasta que la inmunidad colectiva pudiese frenar al virus. Cualquier cosa antes que frenar la economía.
Afortunadamente, incluso los que defendían estos procedimientos han tenido que ceder ante la evidencia de que una sociedad moderna no está dispuesta a asumir una mortandad masiva sin hacer todo lo posible por evitarla. Y también que, aunque la mortalidad podía ser relativamente moderada, el riesgo de colapso del sistema sanitario ante un elevado número de casos podía sembrar el pánico y tener unos efectos mucho más negativos que la propia pandemia. Un efecto histórico de las epidemias es la deslegitimación del poder si se ve superado por los acontecimientos y ningún dirigente en su sano juicio se puede arriesgar a semejante escenario.
Así pues, aquí tenemos uno de los cambios que probablemente perdurará y que cambiará de manera significativa nuestras vidas. La reacción frente a crisis sanitarias se hará más frecuente, más temprana y más radical, por lo que deberemos acostumbrarnos a protocolos sanitarios que inevitablemente recordarán a los protocolos para la seguridad en vuelo que se adoptaron tras los atentados del 11-S.
Si nos vamos a los cambios geopolíticos, la historia nos puede dar una idea bastante aproximada de lo que puede ocurrir. En general, ninguna plaga de la que se tenga constancia histórica ha alterado de manera radical la marcha de la humanidad. Los efectos normales de epidemias y pandemias son acelerar y ralentizar procesos que ya existían antes de su propagación.
La Atenas de Pericles, por ejemplo, no sucumbió a la plaga cuyos efectos describió Tucídides en detalle, pero el propio Pericles sí que cayó víctima de la enfermedad y con él desapareció uno de los pocos políticos que podían haber mantenido bajo control la catástrofe que fue la guerra del Peloponeso. El poder en Atenas fue asumido por populistas y oportunistas, algo a lo que la República griega era ya propensa antes de la epidemia. La plaga de Justiniano dio la puntilla a los intentos del emperador bizantino por reconstruir el Imperio romano occidental, pero Justiniano ya había conseguido arruinarse en las guerras que ese objetivo requería antes de que se iniciase la epidemia. La gran plaga de Peste Negra del siglo XIV aceleró probablemente el final de la Edad Media, debilitó el poder de nobles y clero; y llenó Europa de campesinos en armas y turbas milenaristas de diverso pelaje, pero eso ya era habitual anteriormente. La apertura de las rutas comerciales con Oriente y el fortalecimiento de las burguesías urbanas parecen agentes de cambio más probables y consistentes que la peste. En cuanto a la gran pandemia de gripe de 1918-1920, una de las más asimilables a la actual por COVID-19, apenas tuvo efectos geopolíticos, más allá de debilitar todavía más a una Europa que ya se había desangrado en la Primera Guerra Mundial, y aumentar el caos en una China que llevaba un siglo sumida en él.
¿Quiere esto decir que el mundo seguirá su curso, indiferente a la COVID-19? Probablemente no. La pandemia tendrá consecuencias geopolíticas puede que considerables, pero sería bastante raro que nos trajese algo radicalmente nuevo y lo más probable es que simplemente sirva de catalizador para fenómenos que ya existían antes de su aparición. Quizá el cambio más radical que podría esperarse sería un refuerzo de la solidaridad internacional, una intensa cooperación científica para perfeccionar los métodos de desarrollo de vacunas y tratamientos, y un esfuerzo económico solidario para salir de la crisis económica en ciernes. Sin embargo, un vistazo a quienes ostentan las posiciones de liderazgo en el mundo actual nos llevaría a descartar con rapidez tal escenario por altamente improbable.
¿Cuáles son los fenómenos ya en curso que se verán afectados por la pandemia? Podríamos citar en primer lugar una tendencia que viene tomando fuerza desde la gran depresión de 2008, y que se manifiesta en el retorno al papel central de los Estados y la crisis de la globalización. La expansión del virus ha venido acompañada por una actitud generalizada del sálvese quien pueda, y una crisis evidente de solidaridad internacional. Lo más grave, sin embargo, es que los mecanismos internacionales que se supone pueden paliar este tipo de desastres han fallado claramente.
Entre acusaciones de adoptar una postura demasiado suave hacia China, la Organización Mundial de la Salud no ha tenido un papel muy relevante. Algo similar ocurrió en la crisis del Ébola hace unos años, y no cabe extrañarse por ello teniendo en cuenta el reducido presupuesto de la organización (unos 4000 millones de dólares cada dos años) y la mejorable gestión burocrática de muchas agencias de las Naciones Unidas. La propia ONU ha estado ausente de la gestión de la crisis ante el desinterés de los Estados miembros en utilizarla como instrumento.
Organizaciones regionales como la UE han sido incapaces de liderar una gestión coordinada de la emergencia, mientras que la adopción de medidas para superar su impacto económico ha provocado de nuevo una crisis sistémica de la Unión, con profundos desacuerdos y acusaciones mutuas entre quienes se suponen socios solidarios. La OTAN, en su permanente crisis de identidad, tampoco ha aportado mucho, lo que deja en evidencia que su preparación para un conflicto con armas biológicas es más bien rudimentaria. El FMI, por el momento, simplemente ha advertido de que, obviamente, vienen malos tiempos.
La inacción de las grandes organizaciones internacionales es, en cualquier caso, explicable. Sencillamente, todas ellas dependen de las decisiones, el apoyo y la financiación de sus Estados miembros. Si estos no tienen la voluntad de utilizar los foros internacionales como instrumento de gestión, no hay nada que las propias organizaciones, meros escaparates de la voluntad común de sus miembros, puedan hacer. En el momento actual, en el que las grandes potencias están lideradas por personas abiertamente escépticas, cuando no hostiles, al multilateralismo, las perspectivas de una gestión global de crisis utilizando los mecanismos internacionales existentes son muy reducidas.
Lo peor de este fenómeno es que reafirma la tesis de los escépticos de la globalización y los partidarios del retorno al nacionalismo defensivo, haciendo imposible el esfuerzo necesario para reformar las organizaciones internacionales y mejorar su eficiencia. Nos encontramos con la paradoja de que cada vez tendemos más a gestionar problemas globales con recursos y perspectivas locales, lo que difícilmente nos llevará a obtener resultados positivos.
Toda esta crisis del multilateralismo y la globalización tiene como causa fundamental la falta de liderazgo mundial. Aquí reside una de las principales incógnitas sobre las consecuencias de la COVID-19, porque la pandemia tanto puede facilitar el surgir de nuevos líderes mundiales como borrar el poco liderazgo que todavía queda. De momento, lo que la crisis ha dejado claro es que Washington ya no lidera el mundo, no tanto porque no pueda, como porque no quiere, y eso es una muy mala noticia. Toda la estructura multilateral de organizaciones internacionales ha funcionado durante décadas porque detrás estaba Estados Unidos, con su ideario liberal de vocación universalista, su poder militar y su gigantesca potencia económica respaldada por un dólar imbatible como moneda de referencia.
Nada es para siempre y Estados Unidos tampoco, pero el repliegue de su tradicional papel de sostén del entramado internacional se ha producido de una manera brusca y prematura, cuando aún no hay nadie preparado para tomar el relevo. China, el candidato más creíble y probable, puede equipararse hoy a lo que era Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial: un actor poderoso y prometedor, pero que todavía no tiene ni la capacidad, ni la experiencia, ni la voluntad para ejercer el papel de líder. De otras potencias como Rusia o India mejor ni hablar. Y parece difícil que una UE en progresivo declive sea capaz de asumir más reto que el de su propia supervivencia y aún este con dificultades.
Una de las consecuencias de la pandemia podría ser una cierta recuperación del liderazgo tradicional norteamericano, si finalmente Donald Trump perdiese las elecciones de noviembre y el muy tradicional, quizá demasiado tradicional, Joe Biden se convirtiese en presidente. Hace solo un par de meses eso parecía una utopía, pero hoy en día no puede descartarse, aunque siga sin ser muy probable. La gestión de la crisis sanitaria está siendo desastrosa en Estados Unidos, como cabía esperar tanto de su presidente como de su sistema sanitario, pero la gestión de la crisis económica, la que de verdad le interesa a Trump, está lejos de serlo. Con más de dos billones de dólares previstos para ayudar a la recuperación de la economía y la capacidad de la Reserva Federal de darle a la máquina de hacer billetes sin excesivas preocupaciones, los estímulos parecen bastante creíbles. Si el presidente consigue encajar bien los tiempos de confinamiento con los de recuperación económica, puede todavía asegurarse un segundo mandato.
Salvo en el improbable caso de que Trump sufriese una revelación similar a la de San Pablo en el camino de Damasco, su reelección contribuiría mucho a descartar definitivamente a Estados Unidos como líder mundial y dejaría la pelota del liderazgo en el tejado de China. Lo que pueda hacer Xi Jinping con ella es todavía una incógnita, pero es muy probable que no haga gran cosa, salvo buscar el beneficio particular de su propio país. Si, por el contrario, Biden logra batir a Trump asistiremos probablemente a un intento de Washington por retomar las riendas del mundo, aunque está por ver si los costes de asumir el mando de un mundo herido serán aceptables para el contribuyente norteamericano, acostumbrado últimamente a no mirar mucho más allá de su propio ombligo.
Hay otros procesos en marcha que la COVID-19 alterará. Existe una gran preocupación por el impacto del virus en los países en desarrollo, donde los sistemas sanitarios son precarios y el confinamiento de la población impracticable. Es muy probable que los efectos de la pandemia se diluyan allí donde la malaria, el SIDA, las enfermedades intestinales o la simple desnutrición matan anualmente a millones de personas, y alrededor del 50% de la población es menor de 15 años. Las víctimas de COVID-19 expirarán entre la indiferencia y la miseria habituales, y probablemente ni siquiera pasen a formar parte de las estadísticas oficiales. Un factor especialmente preocupante es que, con el mundo desarrollado absorto en solucionar su propia crisis, las ayudas al desarrollo y humanitarias se reducirán dramáticamente y ello puede tener consecuencias mucho más devastadoras que el propio virus. Terroristas y grupos criminales deben estar ya haciendo planes para un futuro que se presenta, a primera vista, prometedor. En definitiva, la pandemia puede ser el empujón definitivo para que Estados que ya se encontraban al borde del abismo terminen por precipitarse en él.
Se habla mucho estos días del retorno al autoritarismo político y del uso cada vez más extendido de tecnologías de control de la población. De nuevo nos encontramos ante fenómenos ya existentes antes de la pandemia que probablemente se verán acelerados, aunque también es posible que se abra un debate público que permita revertir sus consecuencias más negativas. La decepción de muchos ciudadanos con las democracias liberales se remonta a la gran crisis de 2008 y ha provocado ya el ascenso de formaciones radicales a ambos lados del espectro político.
La pandemia puede reforzar la tendencia al autoritarismo político si no se hace una suficiente labor didáctica entre la población. Es preciso diferenciar la aplicación de medidas de control y restricción de libertades en situaciones excepcionales de la normalidad ciudadana, evitando caer en la habitual tendencia histórica a que lo excepcional termine por convertirse en cotidiano. También, y con la máxima urgencia, es preciso recuperar la credibilidad del discurso oficial. El éxito de las campañas de desinformación en nuestros días no viene tanto de su brillantez o sus posibilidades técnicas, sino de la desconfianza de los gobernados hacia la información que reciben de sus gobernantes. Una gestión sincera, honesta y empática de la crisis podría ayudar a cerrar esa brecha.
Que los ciudadanos estamos sometidos a un control cada vez mayor por parte del Estado y de diversas empresas privadas no es ninguna novedad, pero la gestión de la pandemia ha favorecido un aumento de ese control y aportado, además, argumentos para su justificación. Ciertamente los sistemas de localización permanente y la vigilancia mediante datos biométricos han sido útiles para el éxito de la gestión contra el virus en China, Israel y otros países, pero cabe preguntarse a qué precio. La preocupante realidad de un Estado omnipotente, omnipresente y omnisciente, pesadilla de los padres fundadores de las democracias modernas, podría dar un paso más para convertirse en realidad. Nuevamente se hace necesario separar la excepción de la normalidad y probablemente abordar un debate público sobre la gestión de datos personales en un mundo digitalizado.
En cualquier caso, los tiempos de plagas son tiempos de búsqueda de refugio y repliegue sobre sí mismo y desconfianza hacia el otro, como todos estamos experimentando estos días. En los tiempos de la Peste Negra, los viajeros eran recibidos a pedradas, los nobles caían en el hedonismo refugiados en sus casas de campo, como describía Boccaccio en el Decamerón, y el comercio se paralizaba ante el miedo y las cuarentenas. Al menos a corto plazo, el mundo que seguirá a la COVID-19 tendrá algunas de estas características. Teniendo en cuenta la tendencia al aislacionismo que ya existía antes de la pandemia, nos esperan tiempos poco propicios para el multilateralismo, la multiculturalidad y la solidaridad con el extraño.
Tampoco serán buenos tiempos para viajes, intercambios y escapadas turísticas, y eso para un país como España, cuyo PIB depende, en un 12%, del turismo es una mala noticia. Toda crisis es, no obstante, una oportunidad. Las vulnerabilidades de una economía que ha abandonado en gran medida la producción de bienes han quedado al descubierto en la gestión de la pandemia y eso se intentará reconducir reforzando la producción de, al menos, bienes considerados estratégicos. Incluso podría ser el comienzo de la reconversión del modelo económico que España lleva pidiendo a gritos desde hace una década. La evidencia de la viabilidad del teletrabajo y la enseñanza online puede ayudar también al progreso en sectores claves de nuestra sociedad. El hecho de que las redes digitales en España hayan aguantado la sobrecarga de tráfico del confinamiento es una de las pocas buenas noticias que podemos destacar. Que la pandemia fomente los estudios en ingeniería genética, biotecnología y medicina, y que los Estados sean más cuidadosos a la hora de regular el papel de las grandes compañías farmacéuticas, pueden ser también consecuencias enormemente positivas.
En definitiva, esta crisis traerá, como todas, daños considerables y oportunidades prometedoras, pero sería improbable que abra la puerta a un mundo nuevo. Cuando termine, seguiremos más o menos con los problemas que existían antes de ella, agravados en muchos casos, y aliviados en otros si se consigue hacer una buena gestión. Precisamente, de la calidad de la gestión, que depende a su vez del reconocimiento oportuno de dónde están los problemas y dónde las oportunidades, dependerá que recordemos los tiempos de la COVID-19 como el inicio de una catástrofe, o bien como esas gripes de adolescencia que vienen seguidas de un estirón.
Si algo nos enseña la historia es que al mundo no lo cambian las pandemias, sino los seres humanos.
