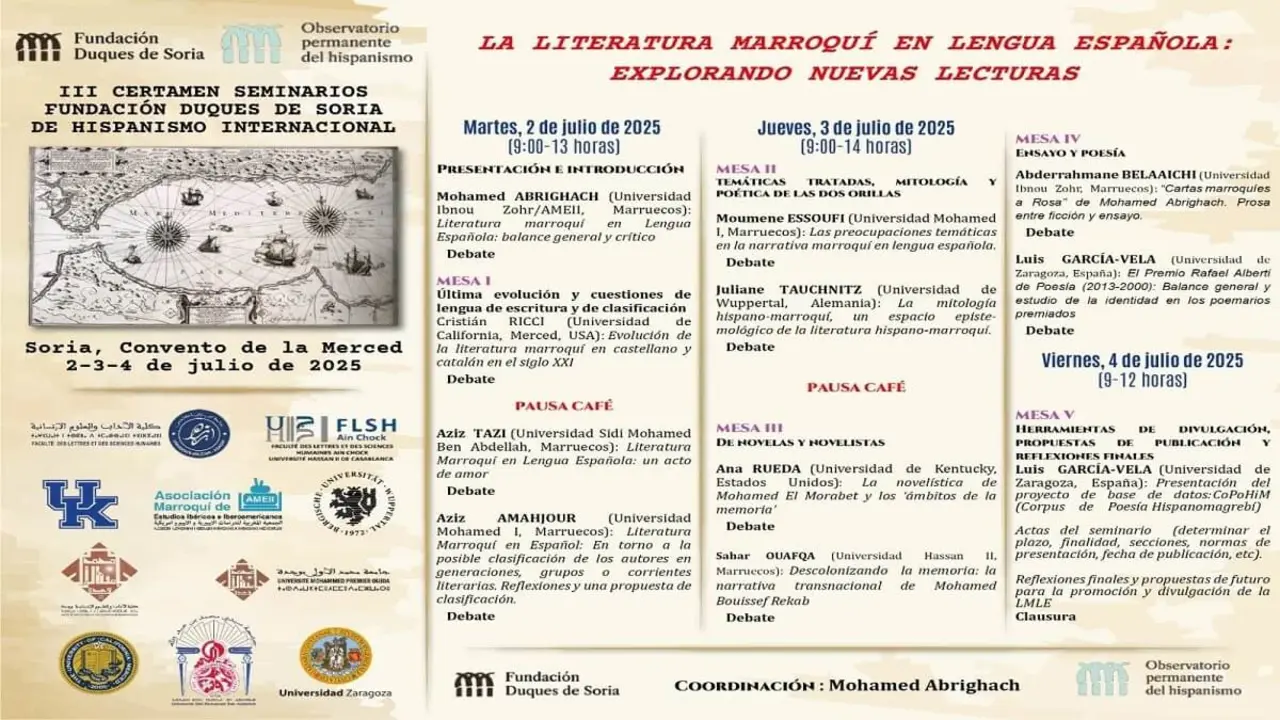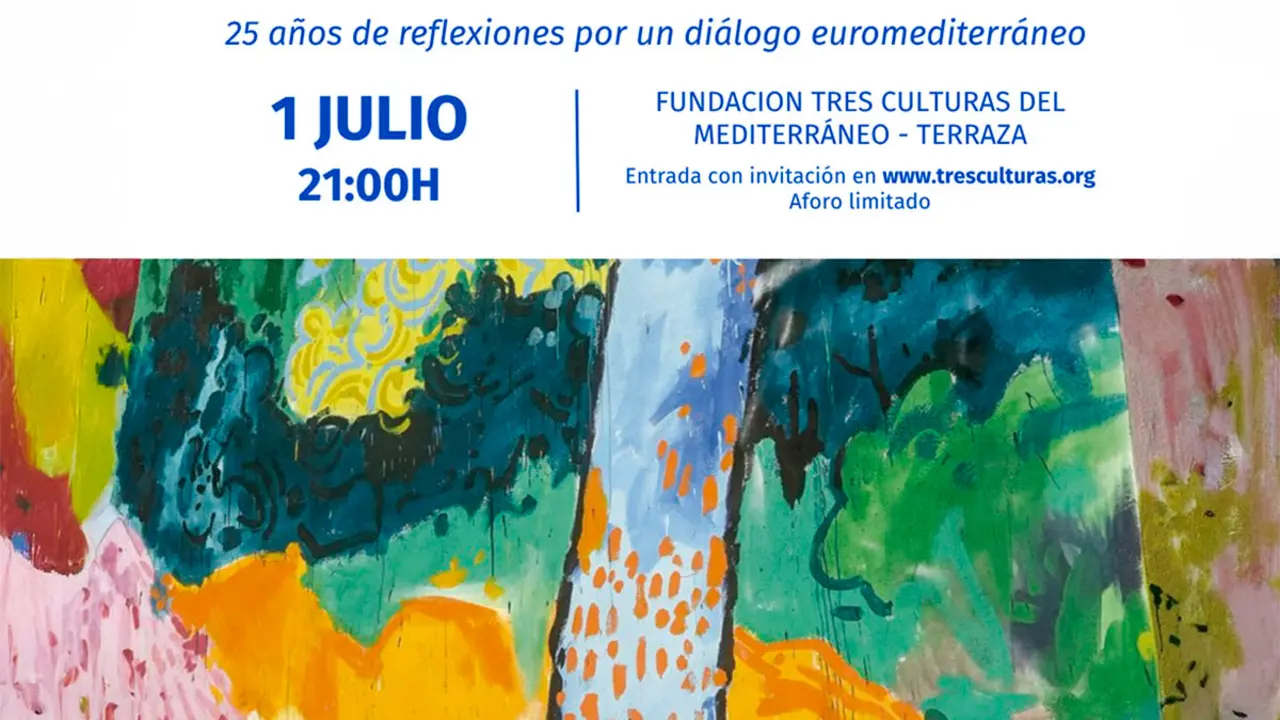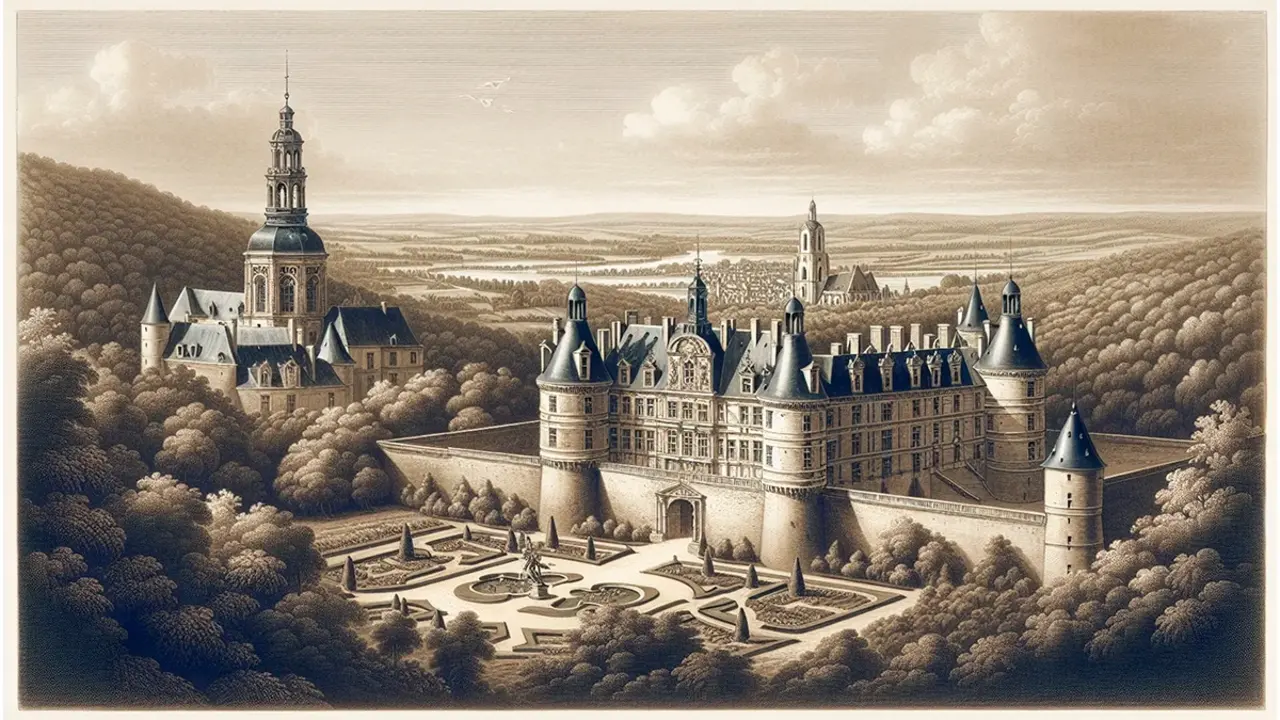Poéticas del cautiverio: Cervantes y los rescates en el Mediterráneo

De los múltiples tratados y testimonios de la redención de cautivos, más allá del conocimiento histórico de la vida religiosa, naval y aventurera de los siglos XVI y XVII, se deriva una poética muy especial basada en testimonios de concordia, una actividad corsaria que se remonta a la Edad Media. El conflicto entre cristianismo y mahometanismo en los pueblos mediterráneos a través de la literatura produjo una narrativa extraordinariamente fecunda, a caballo entre el documento, la leyenda y la sociología literaria.
De entre estos relatos destaca el autobiográfico de “El capitán cautivo” de Cervantes inserto en el capítulo XXXVII de la Primera parte de “El Quijote”, protagonizado por el capitán Ruy Pérez de Viedma, “el cual en su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros”, ambientado en el último tercio del siglo XVI y resumen ajustado y literario de lo que supuso esta actividad entre España y el Imperio Turco. Amén de una fuente inagotable de moldes narrativos provenientes de la tradición y el folclore, como el de los tres hijos que se separan del padre para buscar fortuna, el de la hija del ogro o el de los dos amantes que huyen juntos de su cautiverio, el relato plantea una posible solución al desencuentro de ambas culturas.

Estudiosos como George Camamis aseguran que la huida del protagonista con la hija de Agi Morato parte de una narración del “Gesta Romanorum” (s. XIV), impresa por primera vez en 1470. También se ha relacionado el núcleo de la historia amorosa interracial con la “Novena diversión” del tercer día del “Pentamerón” de Giambattista Basile, del que provienen fábulas universales célebres, desde “La Cenicienta” hasta “El gato con botas”, que retomaron Perrault y los hermanos Grimm, reunidas por el napolitano Giambattista Basile, que las publicó a comienzos del siglo XVII en el dialecto barroco napolitano. Aunque la narración del italiano contiene, como es habitual en el escritor, elementos muy característicos de carácter mágico, en la de Cervantes encontramos detalles históricos.
La historia es bien conocida: un cristiano en Berbería rapta a una muchacha, Zoraida, de la que se ha enamorado, la joven forma conspira después y fomenta la rebelión contra su posesivo progenitor. Finalmente, la hija huye con su amante cristiano, parte con las inmensas riquezas del desconsolado padre –un tesoro que se acabará perdiendo irremisiblemente por el saqueo de los franceses durante la huida–, se somete voluntariamente a una conversión al cristianismo bajo el nombre de María y se casa con Ruy. Queda claro, pues, la adscripción cristiana del héroe y la anticristiana (bien judía o musulmana) del padre “ogro” traicionado (en realidad una víctima) y la necesaria conversión de la hija pródiga. Interesa aquí especialmente el concepto de encuentro e hibridación cultural: Ruy está lejos ya de ser el primogénito de una casa nobiliaria venida a menos que se ha entregado a la vida militar, sino que se ha islamizado –su aspecto moro lo delata–, de la misma manera que la sarracena Zoraida se ha cristianizado: “Mira tú si puedes hacer cómo nos vamos, y serás allá mi marido, si quisieres, y si no quisieres, no se me dará nada; que Lela Marién [la Virgen María] me dará con quien me case”.

Ciertamente, entre las costas de la Bebería y Andalucía se mantuvo un nutrido tráfico de rapto y esclavitud: musulmanes y cristianos capturaban a individuos de distinta confesión para ofrecer a su libertad a cambio de un rescate. Rápidamente, en Castilla, fueron emergiendo agentes que se especializaron en la redención de estos cautivos retenidos por los musulmanes. Los alfaqueques, por ejemplo, se dedicaban a la redención y su actividad estaba regulada desde el título XXX de las “Partidas” de Alfonso X el Sabio, donde se dice que el redentor debe reunir hasta seis virtudes necesarias para ejercer este oficio e incluso cómo realizar el viaje. Además, esta actividad corsa suscitó la fundación de dos órdenes religiosas, la Orden de la Trinidad y La Orden de la Merced, y sus frailes redentores fueron famosos por sus aventuras; finalmente, otras personas a través de la iniciativa privada, sin someterse a ninguna regla, también llevaban a cabo múltiples redenciones, como los mercaderes, que abonaban con rapidez el rescate para casos de urgencia. Por ejemplo, “El Tratado de la redención de cautivos” (1603) y la “Peregrinación de Anastasio” narran en clave autobiográfica las vicisitudes del presidio del religioso Jerónimo Gracián Dantisco (1545-1614), formidable testimonio sobre el cautiverio cristiano en Túnez, frente a otros textos ambientados en el reino de Marruecos y la ciudad de Argel. Destaca también la “Relación del cautiverio y libertad de Diego Galán”, natural de la villa de Consuegra y vecino de la ciudad de Toledo, que contiene el trepidante relato autobiográfico del joven Diego, que entre los catorce años, cuando fue capturado por unos piratas argelinos, y los veinticinco, en que logró regresar a su Toledo natal tras once años de peripecias. Esta obra, a caballo entre las memorias y la novela de aventuras, transcurre entre Argel y Constantinopla, plantea el conocimiento del Mediterráneo y sus culturas como fruto de una necesaria curiosidad y de afán por la novedad y el asombro: “nací con inclinación de ver mundo y cosas nuevas cada día”.
Por otro lado, el “Tratado para confirmar los pobres cautivos de Berbería”, de Cipriano de Valera (1531-¿?) –primer traductor de la Biblia al español–, se imprime para confirmar a los pobres cautivos de Berbería en la católica y antigua fe y religión cristiana, proveyendo así de argumentos sólidos a los apresados por los corsarios argelinos y marroquíes, a fin de defender sus creencias con premisas irrefutables ante los ataques de los musulmanes y, también, de los papistas. Los rescatados, hombres en su mayoría, aunque también había mujeres y niños, eran vendidos y terminaban en Fez, Argel, Tetuán, Orán y Tremecén, a veces durante varios años, hasta que eran rescatados. Es interesante anotar aquí que no siempre pudieron ser liberados; muchos, de hecho, apostataban y pasaban a profesar la religión musulmana y otros morían esperando la libertad, como señala una de las grandes expertas en este asunto, la investigadora Lucía Andújar Rodríguez. También, en su realidad más extrema y vivencial, la integración en el islam de algunos cristianos viejos nos habla de una realidad menos conocida, pero fruto sin duda de la necesidad de supervivencia y, cómo no, de la convivencia entre dos culturas demasiado vecinas para ignorarse.

David Felipe Arranz (Valladolid, 1975) es filólogo, periodista, comparatista y profesor asociado de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Dirige el magacín cultural y radiofónico “El Marcapáginas” desde el 2000 y es autor de una quincena de libros sobre política, literatura y cine.