Paisaje después de la batalla: el mundo tras la COVID-19
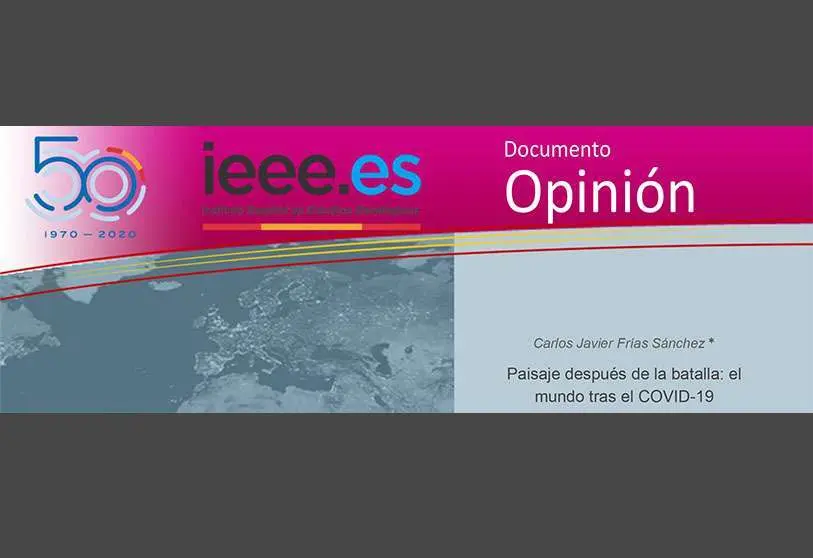
Según la conocida cita atribuida al eminente físico danés Niels Bohr, «hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro». Esto es aún más cierto hoy en día, cuando la crisis del coronavirus nos lleva a todos a un mundo nuevo, que (quizá) tenga muy poco que ver con el que dejamos atrás hace pocas semanas. Sin embargo, la realidad del mundo sigue siendo esencialmente la misma que era entonces, por lo que es posible aventurar algunas cuestiones.
El mundo actual, «hijo» de la globalización, tiene algunas características destacadas. Por un lado, es el mundo de la «eficiencia», en el sentido de que la producción mundial de todo tipo de bienes y servicios se ha concentrado en aquellos territorios capaces de suministrarlos a menor precio1. Esta tendencia ha afectado a todos los sectores, hasta el punto de desdibujar el concepto de «sectores estratégicos» (como eran la Defensa y la Sanidad), deslocalizando elementos claves de estos sectores2, en la creencia de que, en caso de una crisis, el mercado internacional sería capaz de responder al exceso de demanda. Esto permitía prescindir de los stocks almacenados, caros de mantener y muchas veces innecesarios, al no llegar a surgir la temida crisis que obligaría a emplearlos.
Por otro lado, esta concentración y deslocalización industriales a nivel mundial hace casi imposible competir con las economías de aquellos Estados que se han convertido en las «fábricas del mundo» (como China o la India). La capacidad de fabricar productos a escala global implica unas infraestructuras productivas inmensas, lo que supone una «barrera de entrada» casi insalvable para un posible nuevo competidor del mercado. En consecuencia, las economías podrían clasificarse muy ampliamente en cuatro categorías:
- Las de los países desarrollados, con un tejido económico heredado y con una elevada producción en servicios de alto valor añadido y un nivel de desarrollo tecnológico elevado. Estos países han ido perdiendo progresivamente capacidad de producción industrial o agrícola, pero lo han compensado con esos servicios y con un importante nivel de consumo interno. En muchos casos, todavía mantienen una base industrial enfocada hacia la alta calidad y tecnología.
- Las de las «fábricas del mundo»: China, India, Indonesia... Estos países concentran la mayoría de la capacidad de producción industrial del planeta. Se caracterizan por bajos costes de la mano de obra, lo que les permite ser muy competitivos. En muchos casos, la tecnología procede de países más avanzados y sus productos no son de elevada sofisticación, aunque, gracias a las transferencias tecnológicas desde otros Estados (voluntarias o no), están incrementando su nivel, permitiendo pasar al diseño y la producción propia de productos cada vez más avanzados. Son economías en rápido crecimiento, pero dependientes de la demanda exterior de sus productos.
- Economías dependientes de la exportación de materias primas o producción agrícola, aun cuando algunas de ellas cuenten con un sector industrial y de servicios más o menos desarrollado, pero incapaces de prescindir de esas exportaciones de materias primas. Sería el caso de la mayoría de los productores de petróleo (Arabia Saudí3, Argelia4, Rusia5, Irán6, Venezuela7), exportadores de otros recursos naturales (cobre en Chile8, gas natural en Bolivia9). En muchos casos, son Estados dependientes de un solo producto y mantienen a grandes sectores de población mediante subsidios procedentes, en general, de las rentas de exportación10. Como en el caso anterior, son economías dependientes de la demanda externa de sus productos de exportación.
- Economías de autoconsumo, refiriéndome a ellas como aquellas en las que el propio territorio produce la mayoría de los recursos que necesita, aunque siempre necesitará importar aquellos que no posea y que compensan el déficit generado con pequeñas exportaciones, turismo, remesas de emigrantes u otras fuentes. Es el caso de Túnez, Egipto, pero también de gran parte de América del Sur y Central, y de la mayor parte de África y de Asia. Son Estados con bajas rentas, y muchas veces muy dependientes de su producción agrícola.
Como puede apreciarse, la globalización ha obligado a una cierta «especialización» de muchos Estados, efecto que se acentúa conforme se consolida este fenómeno.
Descrito muy someramente el escenario, es fácil darse cuenta de que las economías de los diferentes Estados son interdependientes en un grado muy alto. Y todas están basadas en que se mantenga un elevado nivel de comercio internacional. Aquí es donde entra el coronavirus en la ecuación.
Además de su enorme impacto sanitario, la aparición del coronavirus apunta a otros efectos subsiguientes de importancia, al menos, igual a la que estamos viendo en el ámbito de la salud pública. La razón de ello es que va a afectar al pilar básico que mantiene la estructura de la economía mundial: al comercio internacional. Las razones para ello son varias:
- Inicialmente, el brote de coronavirus estaba localizado en China. Las medidas de confinamiento aplicadas por el gobierno chino tuvieron un importante impacto en la producción industrial. Muy pronto, sus clientes, el «primer mundo» comenzó a tener problemas de desabastecimiento de productos procedentes de China, tanto elementos intermedios para las manufacturas europeas, como productos finales11. Algunas industrias europeas importantes (caso de los fabricantes de automóviles) tuvieron que reducir su producción por la interrupción de suministros. Este fue un «primer aviso» de las consecuencias indeseadas de la integración internacional de los procesos productivos, y de los riesgos que derivan de ella.
- En el «primer mundo», la crisis de suministros sanitarios a la que nos enfrentamos pone de relieve nuevamente a esos «sectores estratégicos» tradicionales y subraya el riesgo que se corre cuando se cede el control sobre ellos a otros Estados. A contrarreloj, y con nuestros conciudadanos muriendo, ha habido que improvisar fábricas de EPI, mascarillas y respiradores12, entre otros elementos. Ninguno de estos elementos requiere de una tecnología que impidiese su producción en nuestro territorio. Simplemente, era más barato importarlos. Y, sin embargo, cuando ha llegado la crisis, no hemos tenido acceso a estos elementos. La experiencia con el coronavirus puede extrapolarse a cualquier otra circunstancia inesperada, desde una nueva pandemia a una catástrofe natural o a un conflicto armado. Esto aconseja replantearse la deslocalización de, al menos, esos «sectores estratégicos». Aunque sea económicamente menos «eficiente». Sin embargo, es un proceso complejo13.
- El parón de las economías del mundo desarrollado va a tener un enorme impacto en su PIB, lo que ocasionará una crisis económica más o menos larga14. Esta situación obligará a los Gobiernos a incrementar su ya muy abultada deuda pública, con el fin de paliar las consecuencias sociales de la crisis, pero también para evitar la destrucción del tejido productivo. Como toda crisis, esta implicará una retracción del consumo privado y un incremento del paro, especialmente para los trabajadores con poca cualificación (puestos que, en muchos casos, están ocupados por inmigrantes), y afectará mucho a las posibilidades de gasto social y de «ayuda al desarrollo».
- Aparentemente, China parece salir reforzada de esta crisis: con un balance de fallecidos muy modesto para las magnitudes del país, consiguió contener el virus en un tiempo récord, y ha sido capaz de reiniciar su economía rápidamente, si creemos las cifras dadas por el Gobierno chino15. Sin embargo, China es una economía volcada hacia la exportación, y sus principales clientes son precisamente los países del «primer mundo», abocados a una seria crisis económica, que se traducirá en una reducción del consumo. En realidad, China necesita vender mucho más que sus clientes comprar, y la propia estabilidad del régimen chino depende del mantenimiento de un elevado crecimiento económico16, que la crisis económica de sus clientes parece amenazar.
- El coronavirus ha llevado al límite a los sistemas sanitarios de los países más ricos y avanzados. Si, como parece, el virus se extiende a países con estructuras sanitarias más precarias (como es el caso hoy de Sudamérica)17, las cifras de fallecidos pueden alcanzar valores muy superiores a los que sufrimos en el «primer mundo», lo que tendrá un impacto humanitario, social y económico muy importantes y, en alguno de estos países, consecuencias políticas inesperadas.
- La previsible reducción de la actividad económica mundial se traducirá en una disminución del consumo de petróleo18. La baja demanda hará caer los precios. Sin embargo, muchos de los países productores de petróleo dependen para su subsistencia de valores del barril relativamente altos. En algunos casos, por sus elevados gastos de extracción o de refinado (caso de Venezuela o de Argelia), su producción solo es rentable a partir de precios elevados19. En la mayoría de ellos porque el petróleo es su principal fuente de recursos y una bajada de precio implicará necesariamente una crisis de ingresos fiscales. En aquellos Estados que subvencionan a su población con los dividendos del petróleo, esta bajada de impuestos puede suponer el fin de estos subsidios y, en consecuencia, una elevación del coste de la vida para la población, en un entorno de crisis económica global. La conjunción de estos factores apunta a un elevado riesgo de conflictos sociales en los Estados más débiles de este grupo. Un análisis similar puede hacerse para otros Estados dependientes de la exportación de materias primas (Chile, Bolivia, Argentina, etc.).
- Los Estados que tienen una economía enfocada al autoabastecimiento tampoco se verán libres de esta crisis: las remesas de sus emigrantes en países del «primer mundo» se resentirán de la crisis económica, al tiempo que la previsible reducción de los programas de «ayuda al desarrollo» y de las actividades turísticas tendrán un impacto muy importante en sus economías. Además de ello, tendrán que competir por financiación en un entorno internacional muy competitivo.
Casi todas las posibles consecuencias presentadas implican riesgos de inestabilidad social o política, con el agravante de que los Estados del «primer mundo» que, en la mayoría de los casos, son los únicos con capacidad económica, política y militar de apoyar a un Estado en crisis o de liderar una respuesta internacional a una situación de inestabilidad, van a ver sus recursos de todo tipo muy menguados por la crisis que seguirá a la erradicación de la pandemia. Así, es posible que se desencadenen situaciones violentas en algún territorio, y que no haya ninguna reacción internacional. Si, además, aparecen varias crisis al mismo tiempo, las posibilidades de que no se actúe son incluso mayores.
El enorme impacto potencial del coronavirus se puede hacer aún mayor por la actual dinámica de las relaciones internacionales. Hoy es casi un tópico recordar que la estructura del Sistema Internacional está en transición entre la actual unipolaridad, con Estados Unidos como potencia hegemónica en el sistema, hacia la multipolaridad20, inicialmente desequilibrada, siendo Estados Unidos una suerte de primus inter pares, junto con China y Rusia (y, tal vez, la India); y, posteriormente, quizá se alcance una bipolaridad (China-Estados Unidos), una multipolaridad «equilibrada» o bien una multipolaridad «desequilibrada»21 en la que cambien los roles, con China sobrepasando a Estados Unidos, o alguna situación intermedia.
Esta evolución del sistema no es un proceso dirigido, sino una consecuencia de la adquisición y pérdida de poderes relativos de los principales Estados del sistema internacional.
La multipolaridad parte de la base de que existen una serie de grandes potencias (los «polos» del sistema), mientras que el resto de Estados asumen una posición subordinada a ellas. La multipolaridad se materializaría por la obligación de los Estados «menores» a sumarse a agrupaciones de diverso tipo lideradas por una de las grandes potencias22 y diseñadas para favorecer los intereses del Estado que lidera23. El poder relativo de cada una de estas grandes potencias con respecto a sus rivales aumentaría cuanto mayor fuera el número de Estados «menores» que se sumasen a estas agrupaciones. En la bipolaridad de la Guerra Fría, Estados Unidos lideraba una serie de agrupaciones como la OTAN, la ASEAN, la OMC, mientras que la Unión Soviética hacía lo propio con el Pacto de Varsovia o el COMECON. Así, en esa hipotética multipolaridad futura (o casi ya, presente) las grandes potencias competirían por atraer a su esfera de influencia al resto de Estados. Las formas de atraerlos son muy variadas, combinando herramientas de «poder duro» (disuasión y coerción, por medios militares, económicos) y de «poder blando» (influencia cultural, acuerdos económicos, diplomacia). En este entorno de competencia de las grandes potencias por atraer al resto de Estados del sistema, la crisis del coronavirus ofrece oportunidades y presenta riesgos.
En principio, el que el coronavirus se originase en China, y, especialmente, dado que su origen es una mala gestión de los mercados de animales vivos24 en este país (para consumo humano o para la «medicina tradicional» china), la aparición del coronavirus tendría que haber supuesto un importante desgaste de imagen para el régimen chino (una reducción de su capacidad de ejercer «poder blando»). Sin embargo, la enérgica contención del brote en territorio chino y el número relativamente bajo de fallecidos (3 33525, un número insignificante en la enorme población de China), ha hecho que, al contrario de lo esperado, la imagen de eficacia de la Administración china salga reforzada de esta crisis: no pocas voces proclaman la superioridad de los sistemas políticos autoritarios sobre las democracias liberales para gestionar este tipo de crisis. Al mismo tiempo, la política china de donaciones de materiales médicos26 (ampliamente publicitadas) a países donde el virus ha tenido mayor influencia (caso de Italia) son gestos que buscan mejorar la imagen del régimen chino. Aparentemente, en estos compases iniciales de la crisis, China casi ha conseguido hacer olvidar que el origen del virus nace en su territorio y que su normativa interna sobre el comercio de animales está en la raíz de la aparición del virus (como ya ocurrió en el caso del SARS27), pese a sus repetidos intentos de culpar a Estados Unidos y, aún más, salir con una imagen reforzada de eficacia y buen gobierno. Queda por ver qué puede ocurrir si se demuestra que las cifras de víctimas publicadas por el régimen son falsas (algo a lo que apuntan muchas fuentes), y que China ocultó la verdadera peligrosidad del virus, haciendo que el resto del mundo no tomase las medidas adecuadas en tiempo oportuno.
El principal competidor de China, Estados Unidos, es hoy el país más afectado por el virus28. Esta crisis sanitaria pondrá de relieve uno de los grandes problemas del país, que es la inadecuación de su sistema sanitario. Estados Unidos tiene un sistema sanitario muy completo, pero casi absolutamente privado, con unos costes para cada tratamiento muchísimo más altos que los existentes en cualquier otro lugar para un tratamiento idéntico. El ciudadano depende de un seguro privado —que, en el caso más habitual, paga totalmente o en gran parte su empleador— que no suele cubrir todos los elevadísimos gastos médicos. Este sistema tiene muchas consecuencias: por un lado, gran parte de la población —la más desfavorecida— carece de cobertura médica. Por otro, incluso los que disponen de seguro son reacios a acudir a los servicios sanitarios, por la necesidad de asumir los gastos no cubiertos por su seguro29 (y que pueden ser muy elevados; como ejemplo, un tratamiento por coronavirus que no se complique costaría en Estados Unidos no menos de 10 000 dólares, pudiendo alcanzar los 90 000 dólares en caso de precisar UCI y ventilación asistida30; de ellos, el asegurado medio debería pagar unos 1 500 dólares como franquicia; los costes son mucho mayores para los que no disponen de seguro —30 millones de personas— o para los que este es insuficiente —44 millones)31. Finalmente, los seguros suelen estar ligados al empleo: si se pierde el empleo, se pierde el seguro. El cierre de la economía por el coronavirus ha incrementado en casi 10 millones el número de parados32, lo que implica varios millones de unidades familiares que han perdido su seguro sanitario. En consecuencia, el coronavirus supone un desafío muy importante para Estados Unidos, para el que están singularmente mal preparados. Por ello, es previsible que el coronavirus se cobre un alto coste en vidas en Estados Unidos y, consecuentemente, suponga un golpe importante a la reputación de Estados Unidos como la potencia hegemónica global. Sin embargo, es previsible que la economía norteamericana sea capaz de recuperarse más rápidamente que la mayoría de las consecuencias del coronavirus: Estados Unidos tiene una economía muy flexible, con un gran mercado interno, posee grandes recursos naturales y, mientras el dólar siga siendo la moneda de intercambio global, tiene una cierta capacidad de expandir la masa monetaria sin generar una inflación excesiva. Si, además de ello, la Administración norteamericana es capaz de reaccionar y adoptar medidas para paliar las deficiencias de su sistema sanitario y mitigar las consecuencias del coronavirus, Estados Unidos puede salir relativamente indemne de esta crisis.
El caso de la Unión Europea es mucho más complejo. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto nuevamente la fragilidad de la Unión, así como las grandes diferencias entre los Estados que la componen. Actualmente, la lucha contra el coronavirus se ha convertido en un problema absolutamente nacional, sin que la UE haya jugado un papel ni siquiera armonizador de las políticas nacionales. Por otro lado, la peligrosidad del virus ha hecho que los Estados antepongan sus necesidades nacionales de materiales y equipos sanitarios (en muchos casos, necesidades futuras, no inmediatas) a la solidaridad con sus socios europeos más afectados (España e Italia), lo que supone un importante coste reputacional para la Unión ante sus ciudadanos y ante otros Estados. Si la UE fracasa también en la gestión de las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, el proceso de integración europea puede sufrir un golpe mucho mayor que el que supondrá el brexit. Esta debilidad de la UE será previsiblemente aprovechada por las grandes potencias para intentar desunir al bloque y atraer a su esfera de influencia a los Estados individuales que la componen. Las publicitadas ayudas rusas y chinas de material sanitario a algunos Estados miembro apuntan a ello.
Por otra parte, el coronavirus va a suponer muchos miles de fallecidos en los Estados de la UE, sin que hoy sea posible saber con seguridad la cantidad final de víctimas en cada uno de los Estados. Es previsible que los Gobiernos actuales sufran un importante desgaste, derivado de la propia cifra de víctimas, pero, además, tendrán que enfrentar una situación económica desoladora. Una tentación habitual de los Gobiernos nacionales de la UE ha sido la de derivar el malestar de las opiniones públicas nacionales hacia la Unión: «la culpa es de Bruselas», como forma de eludir responsabilidades. El auge de los movimientos «euroescépticos» tiene mucho que ver con esa costumbre, común a todos los Estados de la Unión. Esta pandemia ofrece una nueva ocasión para responsabilizar a «Bruselas» de decisiones nacionales, lo que supondría un debilitamiento adicional de la Unión, aún más cuando esta vez se trata de asumir responsabilidades sobre miles de víctimas mortales, no sobre decisiones económicas o judiciales. El papel de la UE en la gestión de la crisis económica venidera será fundamental para consolidarla o para debilitar aún más el «proyecto europeo».
La UE es uno de los actores más activos en el panorama internacional. Además de las acciones que asume directamente, la UE financia la operación de muchas otras organizaciones internacionales (como la Unión Africana, que cubre la mayoría de su presupuesto con fondos europeos)33 y ayuda financieramente a multitud de Gobiernos de Estados desfavorecidos (el 50 % de la ayuda internacional a África procede de países europeos)34. La previsible grave crisis económica que seguirá a la pandemia va a poner en una situación difícil la capacidad de la UE para seguir manteniendo esas líneas de financiación. Como consecuencia, muchos conflictos «aletargados» por las inyecciones de fondos europeos pueden resurgir con fuerza en África (lo que podría incrementar los movimientos migratorios hacia Europa), pero quizá también en los Balcanes. De la misma manera, la UE mantiene acuerdos con determinados Estados para ayudarles financieramente a cambio de su colaboración en la lucha contra la inmigración (caso de Marruecos o de Turquía). Si las corrientes migratorias se intensifican, estos Estados pedirán más financiación a cambio de su colaboración a una UE mucho menos capaz de proporcionar esa ayuda financiera. Por otra parte, la capacidad de acoger e integrar inmigrantes en suelo europeo se resentirá de la falta de liquidez de los Estados europeos, lo que generará tensiones internas difíciles de prever.
Otro tópico habitual es mencionar que las crisis implican oportunidades. Sin embargo, esta pandemia no aporta nada positivo, fuera de poner de relieve algo que ya era conocido: que la interdependencia económica derivada de la globalización supone que los problemas locales puedan tener alcance mundial. Sin embargo, sí existen lecciones que es necesario aprender:
- Que existen «sectores estratégicos» que no se pueden externalizar. Si la mortalidad del coronavirus fuese mayor, lo que puede ocurrir en cualquier futura pandemia, no estaríamos hablando de una crisis grave, sino de una tragedia histórica de la entidad de la Peste Negra del siglo XIV.
- Como corolario, que la Defensa es otro de esos sectores, más «externalizado» de lo conveniente, y que tampoco está preparado para un shock como el que ha sufrido la Sanidad.
- Que el diseño de un sistema sanitario que cubra a la totalidad de la población es uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta nuestra sociedad.
- Queda por analizar por qué los diferentes Gobiernos han sido incapaces de aprender de lo que estaba ocurriendo en otros países y, de forma generalizada, han creído que su caso iba a ser «diferente». Puede haber razones de falta de análisis, pero también puede ser un cierto sentimiento de superioridad con respecto al vecino en apuros.
- Además de estas enseñanzas inmediatas, a corto plazo, el mundo que surgirá después del coronavirus será uno menos intercomunicado (y, por ello, más pobre).
- Es previsible que los Estados avanzados decidan reindustrializarse, al menos en lo referente a esos «sectores estratégicos» (lo que disminuirá el comercio internacional).
- Probablemente, se pongan en marcha medidas de control de los viajeros, para evitar nuevos contagios. Estas medidas restringirán la circulación de personas y reducirán el turismo.
- El turismo, en general, disminuirá tanto por miedo a nuevos contagios como por la reducción de ingresos de gran parte de la población del mundo desarrollado. Esa reducción de ingresos se traducirá en un menor consumo, restringiendo el comercio y afectando de forma importante a los países exportadores.
- Un menor consumo implica una menor demanda de materias primas (petróleo, metales, cosechas, etc.).
- Será también un mundo más inestable al aparecer nuevos focos de conflicto.
- Un incremento de la inmigración hacia los países desarrollados procedente de los países menos avanzados y más afectados por la pandemia. Además de las habituales razones económicas, es posible una migración «en busca de hospitales», para el caso de futuras pandemias.
- Crisis económica en muchos Estados dedicados a la exportación (Venezuela, Nigeria, Libia, Argelia, Chile, Bolivia, etc.) por la contracción de la demanda.
- Crisis económica en los países más dependientes del turismo.
- Disminución de las ayudas internacionales en focos de conflicto actuales (Somalia, Mali, Centroáfrica, Bosnia Herzegovina, etc.).
A medio plazo, la estructura del sistema internacional podría evolucionar más rápidamente de lo previsto hacia la multipolaridad. Sin embargo, históricamente la multipolaridad es una estructura temporal e inestable en sí misma. Pero también existen otras posibilidades: China sufrirá mucho con la previsible contracción del comercio internacional. Será difícil que mantenga las tasas de crecimiento de «doble dígito» de los últimos decenios.
Queda por ver el efecto sobre la estabilidad del régimen chino de una posible crisis económica interna por falta de demanda internacional, y si el mercado interno chino es capaz de compensarla en alguna medida.
Quizá la principal característica del ser humano es la capacidad de adaptación. Esta no es nuestra primera pandemia. Sin remontarnos más en el pasado, cabe recordar la de 1918-1921. Esa «gripe» fue mucho más mortífera que el coronavirus actual y, como hoy, se hicieron predicciones cuasi apocalípticas. Y, sin embargo, a aquella pandemia siguieron los «felices veinte», una época de crecimiento económico y optimismo. Conforme se fueron extinguiendo los recuerdos de la enfermedad, la sociedad volvió poco a poco a sus antiguos hábitos y a sus igualmente antiguos errores. Así, es previsible que, en un plazo de tiempo no muy largo, la sociedad se estabilice y vuelva, aproximadamente, al punto de partida.
Carlos Javier Frías Sánchez
Coronel de Artillería DEM
Doctor en Paz y Seguridad Internacional
Bibliografía
1-Interagency Task Force in Fulfillment of Executive Order 13806. Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States. Washington, Departamento de Defensa, septiembre de 2018, pág. 24.
2-LYNN, Barry C. End of the Line: The Rise and Fall of the Global Corporation. Nueva York Doubleday, 2006.
3-El petróleo constituye el 90 % de sus exportaciones, y constituye la base de su economía. CIA World Fact Book. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
4-La economía argelina se basa en la exportación de hidrocarburos, 97 % de sus exportaciones. CIA World Fact Book. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html
5-Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo (primer productor mundial) y gas natural (segundo productor mundial), así como de acero y aluminio. U.S. Energy Information Administration (EIA). Disponible en: https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS
6-Incluso con las actuales sanciones, el 60% de las exportaciones iraníes son de petróleo. CIA World Fact Book. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html.
7-La práctica totalidad de las exportaciones venezolanas y la mitad del presupuesto público procede de las exportaciones de petróleo. CIA World Fact Book. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html.
8-El cobre es el principal producto de exportación chileno, y proporciona el 20 % de los ingresos estatales. CIA World Fact Book. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/ve.html.
9-El gas natural es el principal producto de exportación del país, junto con plata, plomo y otros minerales. CIA World Fact Book. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/bl.html.
10-Como ejemplo, puede verse: EL-KATIRI Laura y FATTOUH Bassam. “A Brief Political Economy of Energy Subsidies in the Middle East and North Africa”, Ginebra, Revue Internationale de Politique de Développement, nº 1, 2017. Disponible en: https://journals.openedition.org/poldev/2267
11-World Economic Forum. “How China can rebuild global supply chain resilience after COVID-19”. Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-and-global-supply-chains/
12-Europapress. “Seat empieza a producir respiradores en su fábrica de Martorell (Barcelona)”, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-seat-empieza-producir- respiradores-fabrica-martorell-barcelona-20200403194756.html (08/04/2020).
13-KHARPAL, Arjun. “Apple, Microsoft, Google look to move production away from China. That’s not going to be easy”. CNBC, 04/03/2020. Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/03/05/coronavirus-apple- microsoft-google-look-to-move-production-away-from-china.html.
14-AHYA, Chetan. “Coronavirus: Recession, Response, Recovery”. Morgan Stanley, 25 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.morganstanley.com/ideas/coronavirus-impact-on-global-growth.
15-Redacción Médica. “Coronavirus: un informe de la CIA dice que China oculta muertos y positivos”, 1 de abril de 2020. Disponible en: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-un- informe-de-la-cia-dice-que-china-oculta-muertos-y-positivos-7050.
16-FRÍAS SÁNCHEZ, Carlos Javier. China, ¿un gigante con los pies de barro? Documento de Opinión IEEE 108/2019. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO108_2019CARFRI_China.pdf
17-ROBINSON, Andy. “El coronavirus ya es una ola mortal en América Latina". La Vanguardia, 5 de abril de 2020, Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20200406/48329497147/coronavirus- covid-19-america-latina-brasil-ecuador-argentina-mexico-colombia-venezuela-chile.html.
18-Bussines and Industry Connection (BIC). “IEA: Oil demand to decline in 2020 as coronavirus weighs heavily on markets”, BIC Magazine, 10 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.bicmagazine.com/industry/commodities/iea-oil-demand-to-decline-in-2020-as-coronavirus- weighs-heav/.
19-Rusia obtiene rentabilidad a partir de 42$ por barril, Arabia Saudita, a partir de 83,6$, Argelia a más de 109$... Seeking Alpha. Disponible en: https://seekingalpha.com/article/4331361-13-stocks-i-bought-for- retirement-portfolio-when-market-crashed-8-in-day. El precio del barril de petróleo Brent a 09/04/2020 es de 34,03$. Disponible en: https://oilprice.com/
20-DICKINSON, Elizabeth, “New Order. How ‘the multipolar world’ came to be”, Foreign Policy número de noviembre/diciembre de 2009.
21-MEARSHEIMER, J., The Tragedy of Great Power Politics, Nueva York, W.W. Norton, 2003, pág. 334- 347.
22-KORTUNOV, Aleksei. “Between Polycentrism and Bipolarity. On Russia’s World Order Evolution Narratives”. Russia in Global Affairs. Vol 17, nº 1, 2019, págs. 10-51, pág. 45.
23-Cfr. KEOHANE, Robert O., “The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967-1977”, en HOLSTI Ole R., et alt. (eds.), Change in the International System, Boulder, Westviews press, 1980, págs. 131-162.
24-PICHEL, Michel. “Muchos bichos y pocas pruebas: el pangolín no tiene todavía la culpa del coronavirus”, en El Confidencial, 9 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-02-09/coronavirus-pangolin-china-2019-ncov- murcielagos_2446908/
25-A 9 de abril de 2020. Disponible en: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
26-Comisión Europea. “Coronavirus: Chinese aid to the EU delivered to Italy”, 6 de abril de 2020. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_600
27-Severe Acute Respiratory Syndrome, o síndrome respiratorio agudo grave. VAQUÉ RAFART, J. “Síndrome respiratorio agudo grave (SARS)”, en Asociación Española de Pediatría, Anales de Pediatría, vol. 62, nº S1, de 2005. Disponible en: https://www.analesdepediatria.org/es-sindrome-respiratorio- agudo-grave-sars--articulo-13074489
28-Con más de 400 000 casos confirmados y más de 14 000 muertos. Disponible en: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries.
29-MAQBOOL, Aleem. “Coronavirus: por qué millones evitan ir al médico en EE. UU. incluso en crisis como la del COVID-19”, en BBC Mundo, 16 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51885035
30-RAE, Matthew et alt. “Potential costs of coronavirus treatment for people with employer coverage”, en Peterson-KFF. Health System Tracker, 13 de marzo de 2020. Disponible en:https://www.healthsystemtracker.org/brief/potential-costs-of-coronavirus-treatment-for-people-with- employer-coverage/
31-RADCLIFFE, Shawn, “What Is the Cost of Getting Tested and Treated for the Coronavirus?”, Health News. 9 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.healthline.com/health-news/if-you-get-the- coronavirus-what-will-it-cost-you.
32-Redacción BBC Mundo. “Coronavirus en EE. UU. | La pandemia dispara el desempleo: 10 millones en dos semanas, nuevo récord histórico”, 2 de abril de 2020. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52142353.
33-PHARATLHATLHE, Kesa y VANHEUKELOM, Jan, “Financing the African Union on mindsets and money”, ECDPM, Discussion Paper nº 240, febrero de 2019. Disponible en: https://ecdpm.org/wp- content/uploads/DP240-Financing-the-African-Union-on-mindsets-and-money.pdf
34-African Union. “Financing the Partnership. Disponible en: https://www.africa-eu- partnership.org/en/about-us/financing-partnership.
