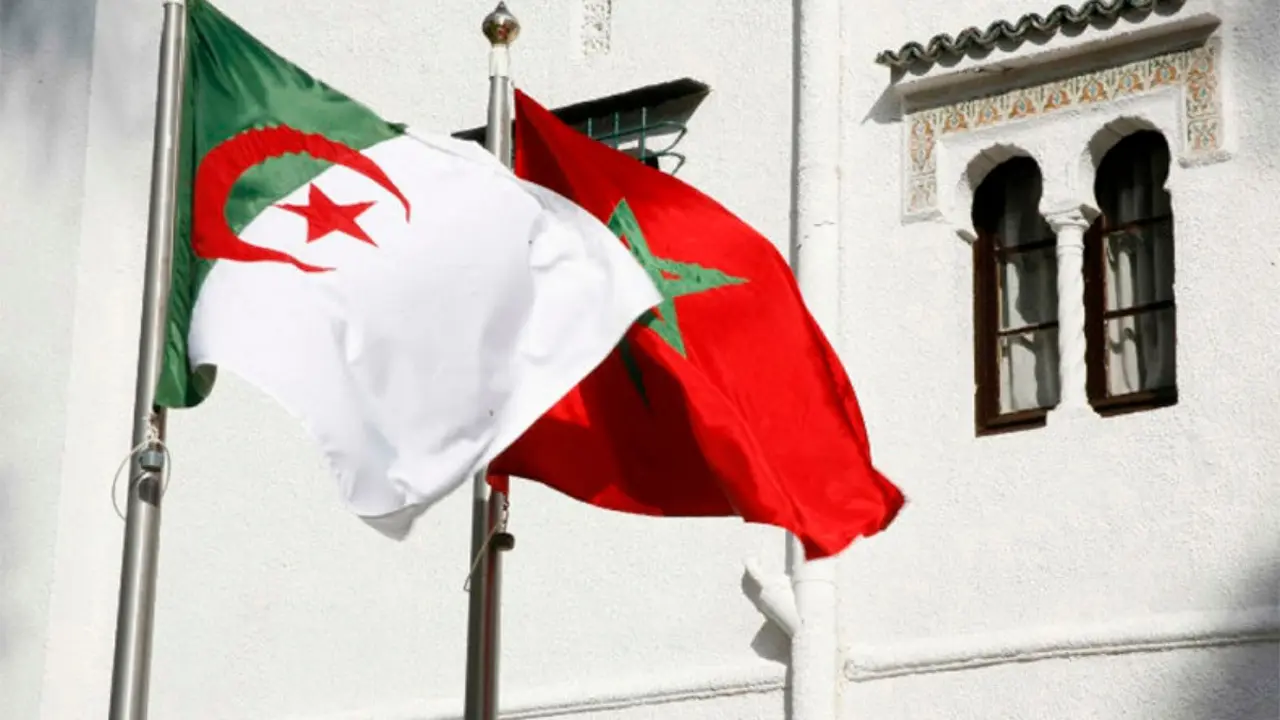Venezuela y la represión estatal en tiempos de pandemia

El artículo 9 de la Declaración de Derechos Humanos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido”. A pesar de ello, tan solo en Venezuela, más de 15.160 personas han sido detenidas arbitrariamente con fines políticos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019. Un informe elaborado por Foro Penal ha indicado que, durante este periodo, también se han registrado numerosos casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este 2020, en la nación presidida por Nicolás Maduro ha habido 757 desapariciones forzadas, de las cuales al menos 14 sigue en paradero desconocido.
“El régimen bolivariano libera a grupos detenidos a medida que detiene a otros en proporciones parecidas. Esto, con el fin de mantener un número constante de detenidos y no llamar la atención sobre el abrumador número de detenciones”, ha explicado Foro Penal quien ha puntualizado que esta táctica es conocida como la “puerta giratoria”. Esta organización no gubernamental que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en Venezuela desde el 2002, considera que los propósitos y las finalidades de la represión política en la nación latinoamericana se pueden dividir en cinco categorías (exclusión, intimidación, propaganda, extracción y por motivos personales).

Así, la primera categoría englobaría a aquellos perseguidos políticos por representar individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de líderes políticos o sociales; la segunda de ellas iría dirigida hacia aquellos que formen parte de un grupo social al cual es necesario intimidar o neutralizar. Por otro lado, también son detenidos arbitrariamente determinadas personas que son utilizadas por el régimen para sustentar una propaganda, una campaña o una determinada narrativa política de poder. En cuarto lugar, la categoría de extracción, se refiere a los perseguidos con el objetivo de extraerles información que permita la ubicación de otras personas perseguidas con fines políticos y, por último, “en función de las finalidades de la prisión o persecución, se incluye a los Presos o Perseguidos del Poder, o PDP, que son las personas injustamente encarceladas para la satisfacción de intereses personales al amparo del ejercicio abusivo y arbitrario de su poder político”, subraya la investigación realizada por Foro Penal.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas – firmada el 9 de junio de 1994 – establece que “se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. “En Venezuela hay una gama diversa de fuerzas de seguridad que ejecutan las acciones de control y represión bajo la estructura del régimen bolivariano”, advierte el Foro Penal en un informe en el que denuncia el aumento de las desapariciones forzadas en este país durante los últimos meses.
El diario The New York Times relata la historia de Ariana Granadillo, quien fue secuestrada sin orden judicial. Una multitud de agentes del Gobierno venezolano irrumpieron en su casa y se la llevaron. Durante la semana posterior a este acontecimiento fue torturada e interrogada hasta que un día, de repente, la dejaron irse. “Nunca, nunca, nunca, nunca me involucré en nada de política”, aseguró Granadillo, quien más tarde comprendería que su situación no era única.

La vida de Ariana Granadillo cambió por completo en febrero de 2018, día en el que fue secuestrada. Su sueño era acabar la carrera de Medicina. “Nos hicieron saber [a mi y a mi prima] que de ahí en adelante eran dueños de nuestras vidas”, explicaba esta joven al NYT. En el edificio que fueron torturadas “la música subía y bajaba de volumen, lo que permitía en momentos escuchar los gritos de otras personas a las que evidentemente se estaba torturando”, recordaban.
Apenas tres días después, este calvario volvió a repetirse. Las autoridades subieron a Granadillo y a su familia a un taxi sin placas y los encapucharon para llevarlos a otra casa. Esta joven recuerda como un agente se le acercó, la miró a los ojos y “sin mediar palabra sacó una bolsa del puño y la colocó en mi cara, cubriéndola completamente. Uno de los hombres aguantaba mis piernas y mis manos estaban detrás de mi espalda, inmóviles, atadas”. Granadillo habría sido detenida por ser familia del coronel del ejército retirado Oswaldo García Palomo, quien estaba acusado por el régimen por supuesta rebelión militar

El miedo obligó a Granadillo y a su familia a huir a un pequeño pueblo de Colombia. Su sueño de ser médica ha quedado relegado a un segundo plano, en parte, porque no ha podido seguir sus estudios al no conservar sus documentos académicos. Aun así, su mayor reto, es hacer frente al drama que supone enfrentarte a este acontecimiento sola, sin amigos ya que muchos temen acercarse a ella por las represalias que podría tomar el Gobierno. “Echo de menos la inocencia que tenía antes de que esto pasase. A partir de ahí descubrí una maldad en el ser humano que no sabía ni que existía”, ha asegurado al diario norteamericano.
José Alberto Marulanda, un médico cirujano, vivió una experiencia similar a la de Granadillo. Era el 20 de mayo de 2018, día en el que se celebraban elecciones presidenciales, cuando fue detenido y posteriormente sometido a torturas que incluyeron asfixia con bolsas o golpes que le causaron graves daños en sus oídos y otras partes de su cuerpo. Fue encerrado – según Foro Penal – por el DGCIM en un lugar conocido como “el cuarto de los locos”, un recinto pequeño completamente oscuro, en donde fue interrogado y torturado por haber tenido una relación sentimental con una oficial de la Armada Nacional acusada de organizar un levantamiento militar.

La historia de Granadillo y de Marulanda es la misma que sufren decenas y decenas de venezolanos cada año. La ausencia de transparencia, exacerbada durante los últimos meses por la pandemia del coronavirus, ha creado el escenario perfecto para que este tipo de actos se produzcan de una manera más habitual, según han informado varias ONG. Según el informe elaborado por Foro Penal, las desapariciones forzadas han sido y son utilizadas por el Gobierno como una herramienta de represión en Venezuela.

Esta investigación ha observado dos tendencias principales: una en relación con el número y otra vinculada con el modus operandi. En 2018 se registraron 200 desapariciones forzadas, mientras que en 2019 este numero ascendió a 524, en concreto, se incrementó el número de desapariciones de miliares. El cambio en el modus operandi –según Foro Penal – tiene que ver con que mientas que, en 2018, gran parte de las desapariciones comenzaban con una detención predeterminada, en 2019, este mismo fenómeno se producía en el marco de manifestaciones civiles y levantamientos militares.

Esta situación tiene que ver con la espiral de inestabilidad política en la que está sumido este país. Así, si hasta 2015 el poder estaba asumido en su práctica totalidad por el partido de Chávez y Maduro, a partir de las elecciones de ese año se rompe el monopolio del poder institucional por parte del actual presidente y el poder comenzó a repartirse entre la Presidencia y la Asamblea. La crisis política de Venezuela empeoró después de que Maduro decidiese iniciar un segundo mandato de seis años en enero de 2019; mandato que no reconocían ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional porque consideraron que los comicios celebrados el 20 de mayo de 2018 fueron un “fraude”.
Ante esta situación, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela con el objetivo de “cesar la usurpación, crear un Gobierno de transición y celebrar elecciones libres”. Desde entonces el enfrentamiento entre ambas instituciones ha empeorado la crisis económica, política y social que sufre el país y ha provocado el aumento de la represión, dirigida principalmente hacia miembros de la oposición. “Grupos armados de la dictadura llegaron a la residencia de Rafael Rico, miembro del equipo (de) Juan Guaidó. Secuestraron a dos trabajadores: Rómulo García y Víctor Silio”, dijo el centro de comunicaciones de Guaidó el pasado mes de marzo.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet ha denunciado este jueves la constante detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos durante la pandemia del coronavirus y ha asegurado que los venezolanos “siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”.
Las desapariciones forzadas son tan solo una pieza más de las que conforman el puzle de la represión en Venezuela, donde las detenciones arbitrarias y las torturas son una constante, según han alertado decenas de organizaciones no gubernamentales. Las fuerzas instauradas por el presidente Chávez para defender la Revolución Bolivariana -- la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) – son los principales responsables de gran parte de las desapariciones.

Sin embargo, en la nación latinoamericana hay una gran cantidad de fuerzas de seguridad que utilizan este tipo de táctica para lograr sus objetivos como, por ejemplo, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que incluye las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Esta última ha sido equiparada “a un escuadrón de la muerte” y es responsable de por lo menos 7.523 muertes violentas por “resistencia a la autoridad” en 2018, y por lo menos 2.124 por la misma razón entre enero y mayo de 2019, de acuerdo con un informe elaborado por la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia al que ha tenido acceso Foro Penal.
En general, toda ética y deontología persigue establecer el conjunto de deberes que han de inspirar la conducta de un profesional. Los últimos acontecimientos nos han demostrado que en Venezuela más allá de proteger a sus conciudadanos y a la colectividad contra la violencia, las fuerzas de seguridad son utilizadas por el Estado para ejercer sus políticas de represión.

“En 2018 hubo 525 detenciones arbitrarias y 200 desapariciones forzadas en Venezuela. Esto quiere decir que un 38% de las detenciones también resultaron en desapariciones forzadas. Por su parte, en 2019 se registraron 2,246 detenciones y 524 desapariciones forzadas. Es decir, un 23% de las detenciones también resultaron en desapariciones forzadas”, han apunto los investigadores de Foro Penal en su informe. Esta privación a la libertad a la que se ven sometidas determinadas personas ha aumentado en el marco de las protestas que han surgido a lo largo y ancho del país a raíz de la crisis económica. En 2018 el régimen utilizó la desaparición forzada en contra de los militares, mientras que en los últimos meses ha ido dirigida principalmente contra líderes de la oposición o personas críticas con el régimen.

Caracas y el Distrito Capital han sido dos de las regiones donde más personas han desaparecido forzosamente. Aun así, se han producido desapariciones en otros estados con menor población. “En los estados con un número muy bajo de detenciones, parece probable que éstos hayan sido estratégicos, ya que estos casos teóricamente no deberían ser suficientes para abrumar al sistema”, ha explicado Foro Penal.
Tras elaborar este informe, este organismo ha pedido al Ejecutivo venezolano que “abandone por completo esta práctica” y que libere de inmediato a todos los presos políticos. Asimismo, considera necesario “fortalecer la independencia judicial y la independencia y gestión del Ministerio Público o eliminar la participación de fuerzas armadas militares en las actividades de seguridad ciudadana”. Por último, han instado al Gobierno a disolver las FAES y a asegurar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por este cuerpo de seguridad.

Las exportaciones petroleras de Venezuela se han desplomado en el mes de junio a su nivel más bajo desde 1943. La triple crisis (económica, social y política) que sufre este país y por la cual ha aumentado la represión no podría comprenderse sin la caída de los precios de petróleo que comenzó en 2013 y que obligó a un país entero a hacer frente a problemas como el desabastecimiento de productos básicos, el déficit fiscal o la inflación.

Las medidas adoptadas por Chávez tras su llegada a la presidencia como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela en 1998 lograron sacar a millones de venezolanos de la pobreza. El analista Edgardo Langer lo describía en el artículo ‘Proceso e implosión de la Venezuela rentista’ como el “crecimiento sin fin”. Esta etapa de bonanza provocada por la estabilidad en los precios del petróleo provocó que el estado se volviera más intervencionista.

Durante esta década el Gobierno actúo como si el precio de los barriles de petróleo fuera a ser siempre el mismo y aumentó su deuda al gastar todos sus ingresos fiscales extraordinarios, lo que provocó que Venezuela se viera sumida en una profunda crisis económica –provocada por la caída de los precios del petróleo--que sentó las bases de la actual crisis política y social. En 2015 el desabastecimiento de alimentos y de servicios de salud comenzó a ser una realidad que cinco años más tarde vive uno de sus peores momentos.
Esta crisis económica se traduce en un deterioro de la calidad de vida de la población de un país que hace una década había comenzado a creer que sus condiciones de vida podrían mejorar. Esta situación también crea el escenario perfecto para la aparición de movimientos disidentes, duramente castigados por el régimen, en una nación caracterizada por la ausencia de la libertad de expresión.