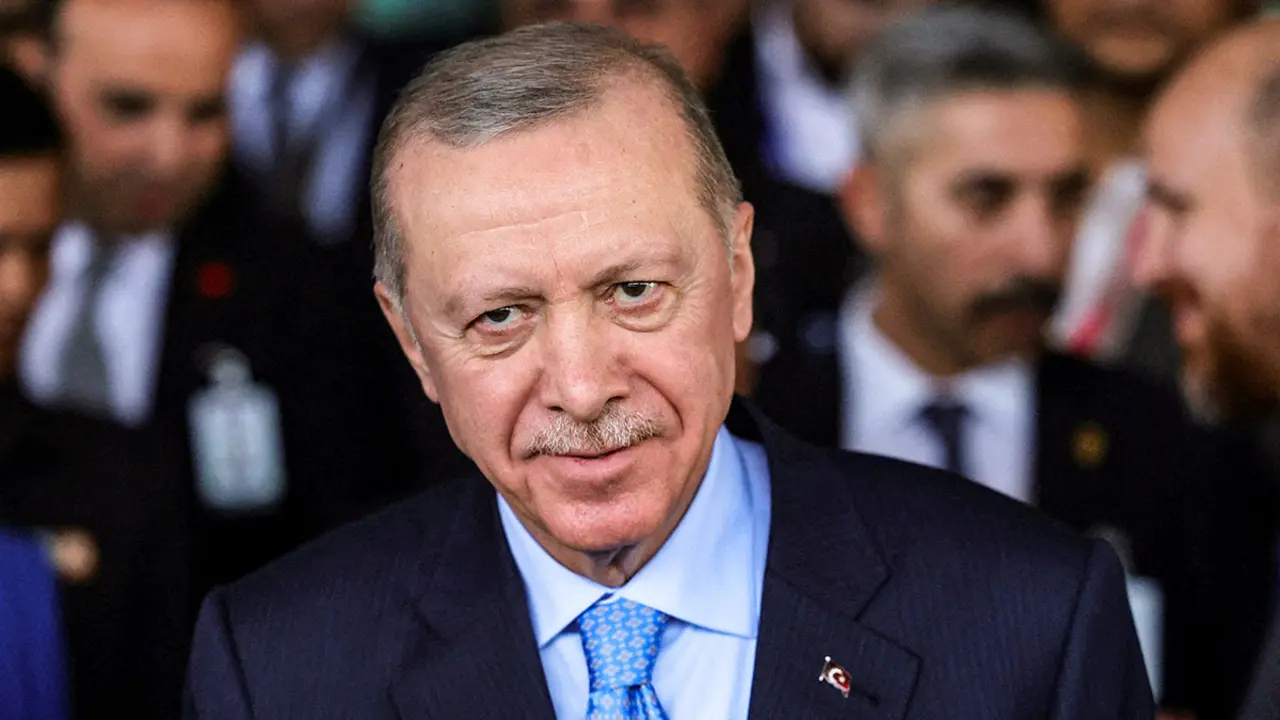Las heridas sin cicatrizar del genocidio yazidí

El odio y el silencio conquistaron cada rincón de la región de Sinjar, situada en el noroeste de Irak, en el año 2014. El reloj se paró a principios del mes de agosto y, desde entonces, no ha vuelto a funcionar de la misma forma que lo había hecho hasta ese momento. “El territorio que nos hacía tan especiales también nos hacía vulnerables”, advierte Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz en su libro Yo seré la última: historia de un cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. El odio a las minorías y el desprecio a unas creencias religiosas diferentes convirtieron a los yazidíes, una comunidad étnico-religiosa kurda, asentada en el norte de Irak, en uno de los objetivos de Daesh.

En 2014, Daesh obligó a los miembros de esta minoría religiosa a dejar de lado sus creencias y abrazar el islamismo. Los miles de yazidíes que se negaron sufrieron las consecuencias de uno de los genocidios más olvidados de la historia. Hoy, los supervivientes de esta masacre temen volver a la tierra que les hizo felices, pero que también les hizo sufrir. Los yazidíes creen en la migración de las almas tras la muerte y adoran a los siete ángeles en cuyas manos Dios confió los asuntos del mundo. Pero, para ellos, el más importante es el conocido como Malek Tawwus, un ángel que en otras religiones representa al diablo, una notoriedad que, en el clima de extremismo que vivía Irak 2014, se convirtió en una amenaza para la vida.
El diario ‘The Guardian’ explicaba tras cometerse esta masacre que, bajo el dominio otomano, solo en los siglos XVIII y XIX, los yazidíes fueron objeto de 72 masacres genocidas. Más recientemente, en 2007, cientos de personas pertenecientes a esta etnia religiosa murieron como consecuencia de una serie de coches bomba que atravesaron su fortaleza en el norte del Irak. Sin embargo, la herida más reciente en esta región se produjo en agosto de 2014, aquel día Daesh ejecutó a miles de hombres y secuestró a miles de mujeres y niñas. Una de estas mujeres fue Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz. Desde que consiguió escapar de esta pesadilla, esta joven lucha por visibilizar los retos a los que se enfrentan los yazidíes cada día por el mero hecho de existir. Aquel mes de agosto, Daesh la capturó y la convirtió en esclava sexual, junto con miles de mujeres y niñas yazidíes, tal y como relata en su libro.

Nadia Murad fue una de las muchas mujeres que se han atrevido a contar su historia durante los últimos años. Decía el novelista y poeta inglés Aldous Huxley que quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Este genocidio ha puesto de manifiesto la necesidad de aprender de nuestros errores. Desde que se produjo la masacre, Irak ha celebrado miles de juicios contra miembros del Daesh. Sin embargo, hasta principios del mes de marzo ninguno de estos juicios había tenido como objetivo hacer justicia y reconocer las masacres que sufrieron los miles de miembros de la minoría religiosa yazidí que fueron secuestrados y asesinados.
En las guerras muchas veces la lucha de las mujeres queda relegadas a un segundo plano, a pesar de ser las principales víctimas de estos conflictos. El diario estadounidense The New York Times ha relatado a principios de este mes la historia de una joven yazidí de 20 años que ha decidido alzar su voz y contar su experiencia ante un tribunal abierto. En este juicio, Ashwaq Haji Hamid Talo, explicó a los jueces y al público, cómo había sido su vida desde que comenzó el genocidio. El acusado, Mohammed Rashid Sahab, un hombre iraquí de 36 años fue declarado culpable de participar en la violación y el secuestro de mujeres yazidíes y se le impuso la pena de muerte. “Lo más importante para mí es ver cómo mi sueño se hizo realidad y estaban condenando a muerte a quien me violó", aseguró Haji Hamid al finalizar el juicio.

Este juicio histórico ha sido el primero en el que Irak ha tratado los crímenes de Daesh contra la comunidad yazidí y también ha sido la primera vez que una víctima de esta etnia se ha enfrentado directamente a su atacante. “Quiero que mi historia llegue al mundo entero, para que mi mensaje sea escuchado por mis amigos y les dé el coraje de hacer lo mismo que yo”, admitió al diario The New York Times. Por su parte, el juez de este caso ha explicado que “el poder judicial se ha visto obstaculizado por la reticencia de las víctimas a testificar en público”.
La organización internacional Human Rights Watch denunciaba en septiembre de 2019 que “las mujeres y niñas yazidíes continúan siendo objeto de abusos por parte de Daesh”. Así, Human Rights Watch y otras organizaciones han anunciado que durante un período de tiempo han documentado “un sistema de violación organizada, esclavitud sexual y matrimonio forzado por parte de las fuerzas del Daesh. Sin embargo, en nuestra investigación no encontramos ningún caso en el que un miembro de Daesh haya sido procesado o condenado por esos crímenes específicos”. Esta situación ha cambiado a principios de este año después de que mujeres como Haji Hamid decidieran contar su historia.

El rastro de la guerra y la crueldad ha dejado profundas heridas en la población de esta minoría religiosa. Muchos de ellos no confían en el significado de la palabra reconciliación y temen volver a empezar sus vidas en Sinjar. La población de esta etnia se encuentra en estos momentos dispersa y dividida. A finales de 2019, la ONG Médicos Sin Fronteras denunciaba “que la comunidad yazidí del distrito de Sinjar, en el noroeste de Irak, atraviesa una acuciante y desgastante crisis de salud mental que tiene graves consecuencias para gran parte de la población”.
En un comunicado oficial de prensa, esta organización explicaba que durante los últimos meses se han producido “un gran número de suicidios y de intentos de suicidio”. En 2018 comenzaron a ofrecerse consultas de salud mental. Desde entonces, casi 300 personas se han inscrito en el programa, de las cuales 200 siguen bajo tratamiento a día de hoy. La depresión, el estrés postraumático o la ansiedad son tres de los diagnósticos más comunes. “En 2018 llevamos a cabo una primera encuesta sobre salud mental en Sinuni y los datos obtenidos fueron reveladores: el 100% de las familias con las que hablamos contaba con al menos una persona aquejada de enfermedades mentales moderadas o graves”, explicaba el doctor Marc Forget, coordinador general de MSF en Irak.

“Aquí todo el mundo ha perdido al menos a un miembro de la familia o a un amigo y en toda la región de Sinyar nos encontramos con una abrumadora sensación de desesperanza y de pérdida”, exponía, en este mismo comunicado, la doctora Kate Goulding, trabajadora del servicio de urgencias en Sinuni. “La muerte de tu esposo, la enfermedad de un hijo, la ruptura de una pareja o la lejanía de la familia provocan sentimientos de tristeza que son universales, pero el alcance que tiene la pérdida para los miembros de esta comunidad es algo que resulta incomprensible para la mayoría de nosotros. Han sufrido episodios de violencia extrema y de humillación, se han visto sometidos a desplazamientos forzosos desde hace décadas y viven sumidos en la pobreza y en el abandono por parte de la comunidad internacional. Y es que, como dicen todos aquí, los genocidios y los asesinatos en masa perpetrados por Daesh no fueron el primer genocidio al que sobrevivieron los yazidíes; antes de 2014, aseguran, hubo 73 matanzas más”, concluía.
En esta espiral de atrocidades se encuentran los miles de yazidíes que cada día luchan por dejar el odio de un lado, y tener la oportunidad de practicar su credo religioso sin poner en peligro sus vidas. Cinco años después de que se produjera este genocidio son cada vez más las personas que están alzando su voz para contar las crueles torturas a las que se han visto sometidos. Aun así y más allá de las ideologías o las religiones, el principal problema es la ignorancia: el no querer aprender para no repetir.