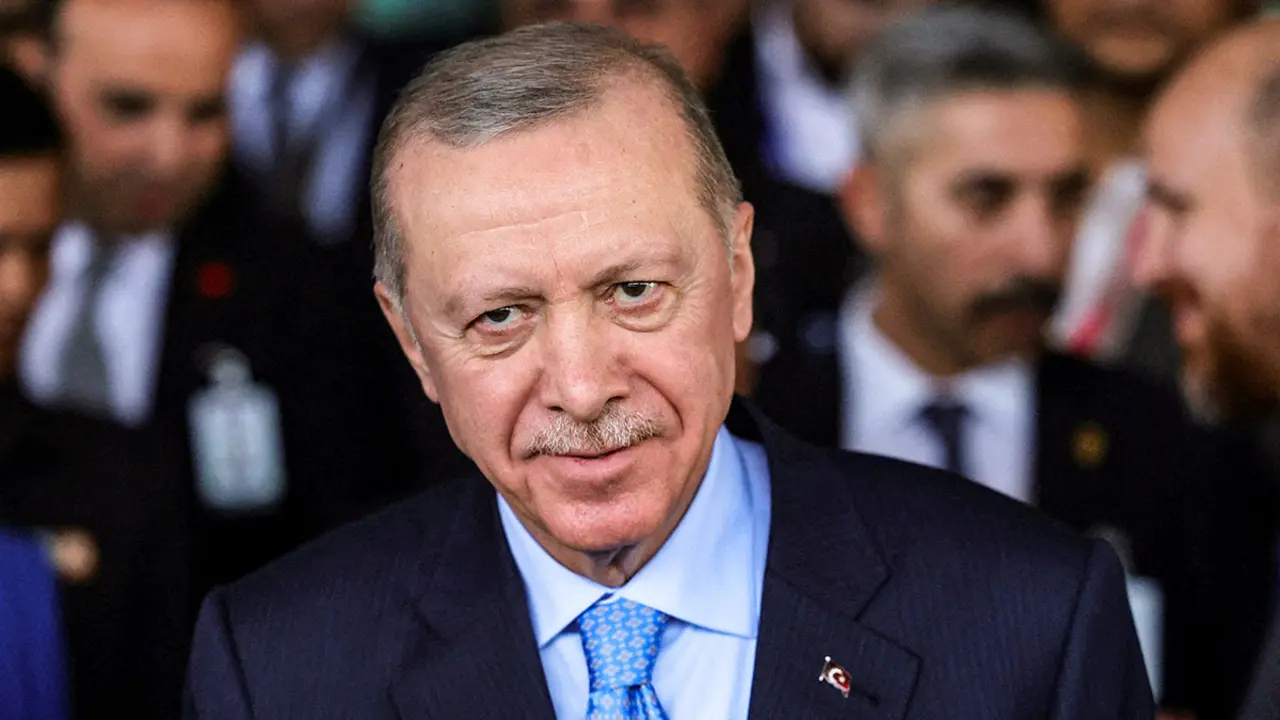“Mi mayor miedo era que mis hijas sintieran odio”

Última jornada del curso en El Escorial organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo en la que se trataron los límites y éxitos de la cooperación internacional contra el terrorismo, las enseñanzas de otros terrorismos y los medios de comunicación, relato y percepción social del terrorismo.
El primero ha sido el de Blanca Calleja, cuya hija, Magie Álvarez Calleja, a la que apodaban “la mochilera”, fue asesinada el 2 de julio de 2007 en Yemen, en un atentado con coche suicida en el que fallecieron otros 6 turistas españoles. “Mi hija era vida, amor”. Ha recordado con cariño las muestras de apoyo de los familiares y numerosos amigos que su hija hizo a lo largo de sus viajes por el mundo. “Mi mayor miedo era que mis hijas no sintieran odio.” “Creo que el odio no cura.” Sobre la detención del ideólogo del atentado: “No me ha hecho sentir más en paz, ni mejor”. Sobre la madre del asesino de su hija: “su hijo había muerto matando, y eso es terrible”. Todo un ejemplo.
El 11M empezó como “un día como cualquier otro”. Así comenzaba Marisol Pérez Urbano madre de Rodrigo Cabrero asesinado el 11M. “No me explico cómo la vida siguió imperturbable sin él”, “la alegría y el entusiasmo personificados”. Ha recordado los terribles momentos de incertidumbre y de duelo, pero también las muestras de cariño de sus alumnos y de los amigos de su hijo. Sobre el intento por parte del poder político de torcer la verdad: “mancillaron sin compasión nuestra memoria”. Sucede lo mismo con las teorías conspirativas, con las que el juicio no consiguió acabar. “Nosotros sufrimos doble duelo y doble victimización”.
José Manuel Sánchez Riera, el único superviviente de la emboscada de 29 de noviembre de 2003 en Latifiya, Irak, fue el último en contar su pesadilla. La angustia le llegó una vez que estaba a salvo, en la base americana. Del shock inicial, sales al día o a los dos días. Entre 2004 y 2014, el shock inicial se convirtió en estrés post traumático. Participa en un programa en colegios e institutos y la pregunta que más le hacen los alumnos: ¿cómo puedo entrar en el CNI? o ¿cómo puedo ser militar?

En este sentido Magdalena M. Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Univ. de Málaga ha señalado el predominio de la cooperación regional en la lucha antiterrorista frente al papel limitado de la ONU en ese ámbito, lamentando que no existiera un tratado internacional que fije una definición consensuada del terrorismo ni tampoco un tribunal internacional que juzgara ese tipo de delitos. En cambio, en el ámbito europeo, la profesora ha destacado como puntos positivos la adopción de una narrativa conjunta que evita que se refiera a los delitos de terrorismo como delitos políticos como sucedió en el pasado y que sitúa a las víctimas en el centro.
Ignacio Ibáñez, coordinador jefe de la oficina contra el Terrorismo en Madrid de la Organización de Naciones Unidas ha recordado que es el principio de soberanía nacional el que rige en la ONU. Debido a las disensiones entre los Estados miembros, la actuación de Naciones Unidas en materia antiterrorista no consiste en proponer una solución integral sino en dar pasos intermediarios, frutos de una constante negociación entre los Estados miembros.

Antonio M. Díaz, profesor titular de Criminología y Seguridad de la Universidad de Cádiz ha indicado que se han ido desarrollando una serie de herramientas a distintos niveles: estratégico, conceptual, operativo y técnico. También ha mencionado una importante mejora en la concepción de lo que constituye una aportación suficiente por parte de un Estado en ese tipo de cooperación, señalando que hemos pasado de un paradigma cuantitativo a un paradigma cualitativo, en el que los temas sobre los cuales se brinda información tienen más relevancia que la cantidad de información proporcionada.
Matteo Re, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos ha hecho un repaso por los años de plomo en Italia, un período de intensa actividad terrorista comprendido entre finales de la década de los sesenta y finales de los ochenta, para analizar las políticas antiterroristas italianas. Ha destacado dos figuras claves en el éxito de la lucha tanto contra la mafia como contra el terrorismo: los pentiti, que ha cambio de la reducción de su condena, tienen que colaborar con la justicia y los desvinculados, que se le exige una renuncia pública a cualquier tipo de lazo con su organización.

Gaizka Fernández Soldevilla. Responsable de Investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo; Manuel R. Torres Soriano. Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Director del curso; Francisco Llera Ramo. Catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco
Gaizka Fernández Soldevilla, responsable de Investigación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo ha hecho un repaso de las lecciones aprendidas en materia de lucha contra el terrorismo en toda la variedad de sus aspectos, desde los ámbitos político, jurídico y policial. Ha hecho especial hincapié en el difícil recorrido de las víctimas para salir del olvido social e institucional, recordando los logros de las asociaciones de víctimas.
Francisco Llera Ramo, catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco ha centrado su exposición sobre las vertientes políticas y sociales de la lucha contra el terrorismo, subrayando la importancia de la concienciación y de la movilización de la sociedad. Ha reafirmado la necesidad del consenso político para garantizar la continuidad de la política antiterrorista independientemente de la alternancia política y ha llamado a una “guerra sin cuartel” contra el extremismo violento.
Ángeles Escrivá, redactora jefe de El Mundo advierte del peligro de mirar hacia el otro lado mientras en algunas zonas se desarrolla un Estado paralelo, recordando que el salafismo no es diversidad sino extremismo. Al respecto, opina que un posicionamiento y una estrategia claros garantizarían un futuro más estable, un objetivo al que la prensa puede contribuir con una correcta contextualización de las noticias que procure evitar suavizar la realidad de la radicalización.

Pilar Cebrián, periodista freelance constata que, pese a la menor visibilidad del yihadismo en la agenda mediática, la amenaza sigue vigente y añade que los grupos terroristas presentes en Siria, Irak y Afganistán se están beneficiando de la poca atención que se les dedica últimamente.
Luis de la Corte, profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid ha evidenciado la complejidad de los medios de comunicación para informar del yihadismo, así como el riesgo de instrumentalización tanto por parte de los grupos terroristas como por la clase política, con el uso de la cobertura mediática del terrorismo para apoyar una línea editorial partidista que genere divisiones en la opinión pública. Ha apuntado una serie de buenas prácticas periodísticas, como la correcta gestión del tiempo de cobertura, asegurarse de no poner en peligro personas ni tampoco las operaciones policiales, otorgar una especial atención al lenguaje, y contribuir a las contra narrativas democráticas.