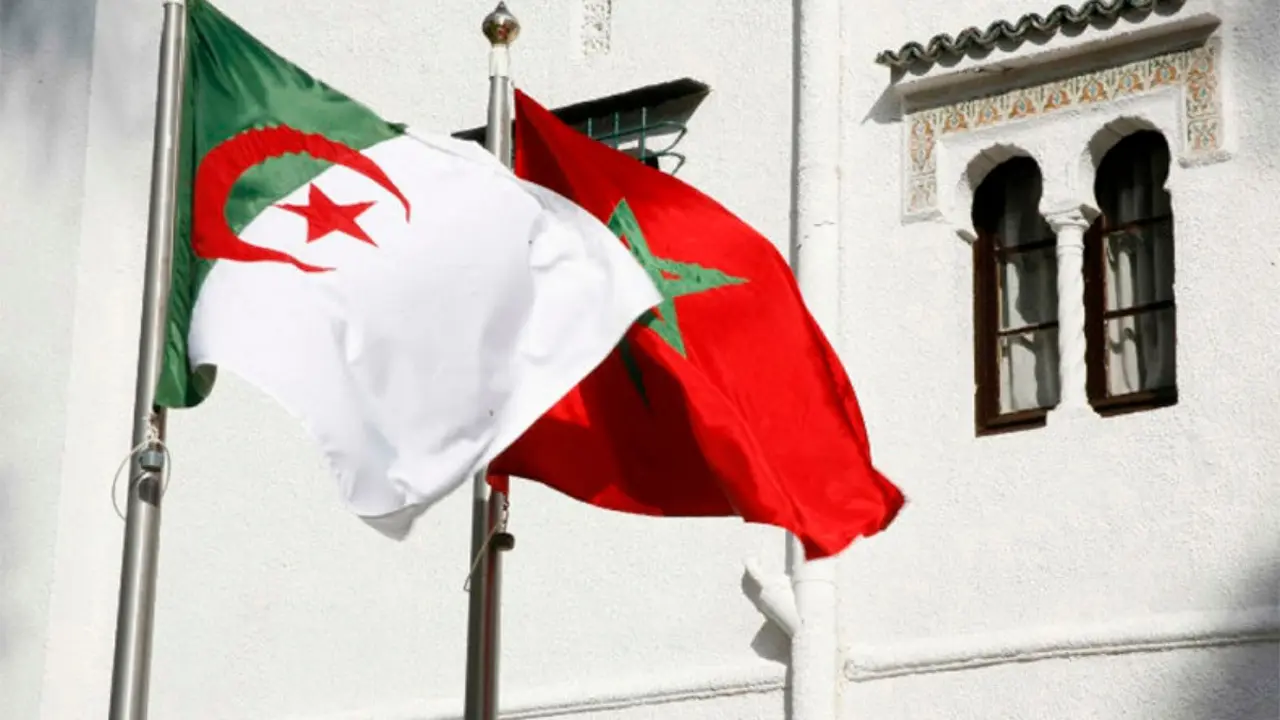El papel de Irán en Oriente Próximo (II)

Es indudable que Irán ha logrado el objetivo que se marcó tras la revolución de 1979 de convertirse en actor principal en la región. De un modo u otro el país persa ha estado involucrado en todos los eventos significativos sucedidos en Oriente Próximo. En unos como elemento principal y en otros como parte de los mismos o instigador. Pero hay algo que merece la pena tratar más en detalle.
En primer lugar, el hecho de la formación, financiación y empleo de mercenarios extranjeros que se han movido por toda la región, luchando en las diferentes zonas de conflicto. En segundo, el empleo directo de sus propias unidades de operaciones especiales, ‘Quds’, en Siria.
Estas acciones han complicado enormemente las relaciones políticas y económicas que subyacen en los conflictos siempre latentes a lo largo y ancho de toda la región, siendo una clara muestra de cómo Irán entiende, tanto su papel, como las oportunidades que se le presentan en ese contexto de ‘conflictos subyacentes’.
Curiosamente, en Afganistán, Irán se mostró proclive a ayudar los esfuerzos de EEUU para acabar con el Gobierno talibán de corte suní. Los talibanes eran totalmente opuestos a la ideología chií del régimen de Teherán, y, por supuesto, a la idea de una revolución islámica liderada por esta corriente. Así pues, la acción de EEUU significó para Irán la oportunidad de eliminar a un peligroso adversario de su frontera del este. Pero cuando en 2012, el Acuerdo de colaboración Estratégico entre EEUU y Afganistán dejó claro que suponía perpetuar en cierto modo la presencia de EEUU en el país, Irán se opuso tajantemente. De esta forma, en un ejemplo práctico de ese pragmatismo tan característico de la política iraní, anteponiendo si es necesario los intereses de la República a los de la Revolución, la posición cambió pasando a apoyar a los talibanes para crear redes y relaciones con políticos locales y autoridades militares, socavando de ese modo al Gobierno central.

Irán es consciente de lo complicada que es la tarea en la que se ha embarcado, no solo EEUU, sino la comunidad internacional, de crear un Gobierno central fuerte en Kabul, y, por ello, ha optado por crear redes transfronterizas y relaciones políticas locales o regionales que sirvan a sus propósitos. Una vez más, Irán enfrenta a sus enemigos a través de terceros y en campo ajeno.
Otro ejemplo de este ‘modus operandi’ es el que vemos en Yemen, aunque aquí los motivos que guían la acción iraní son muy diferentes. El apoyo iraní a los rebeldes hutíes está sustentado por el interés en mantener un conflicto con el que Arabia Saudí, su gran rival en el mundo islámico, deba lidiar en su propia frontera. Es evidente que un país desestabilizado por un duro conflicto interno es un factor negativo y de desestabilización a su vez para los países fronterizos. Esta forma de actuar en Yemen parece entrar en colisión con los intereses iraníes al operar del modo en que lo hace en Afganistán, pues no parece sensato entonces provocar conflictos e inestabilidad en su propia frontera. Pero la diferencia entre ambas situaciones radica en los actores de uno y otro escenario y en las relaciones que mantiene Irán con Arabia Saudí, así como en la confianza que tiene Irán en disponer de una mayor capacidad para manejar la inestabilidad de la que posee Arabia Saudí.

En el conflicto de Yemen, Arabia Saudí cuenta con un aliado internacionalmente reconocido, el Gobierno de Abd Rabbuh Mansur al-Hadi. Su objetivo es poner fin al conflicto restaurando el poder del mencionado Al-Hadi. En el lado opuesto, los intereses iraníes pasan por propiciar una victoria de los rebeldes hutíes, aunque una prolongación del conflicto también sirve a la consecución de sus objetivos. La principal diferencia con Afganistán se encuentra precisamente en ese punto, en la ausencia de un aliado al que ayudar a lograr el poder.
Por lo general, los intentos por parte de Irán de explotar conflictos domésticos en pos de sus intereses siempre tratan de seguir la senda de la consecución de la unidad chií internacional. Sin embargo, en Afganistán han construido relaciones políticas y aprovechado vulnerabilidades en el campo de la seguridad a través de otros canales. Un Afganistán fracturado y sin una mínima estabilidad ofrece una magnífica oportunidad para crear esas conexiones políticas a través de grupos y redes de apoyo cuyas lealtades son frágiles y cambiantes, al tiempo que necesitan de apoyo material externo, convirtiendo esa necesidad en su auténtico talón de Aquiles.
Irán ha estado reclutando combatientes para sus milicias entre los refugiados afganos para después enviarlos a combatir a Siria a favor del régimen de Al-Asad. Por supuesto, a cambio de un salario. Estos forman parte de la ‘Brigada Fatimid’, compuesta por combatientes chiíes de demostrado valor que han combatido junto a Hizbulá en Líbano y como integrantes de milicias chiíes tanto en Irak como en Pakistán.
De un modo similar actúa entre los chiíes pakistaníes, organizando a aquellos que logra reclutar bajo la conocida como la ‘Brigada Zainibuin’ y enviándolos a combatir a Siria con un salario estimado de unos 600 dólares mensuales. De este modo Irán se aprovecha de su capacidad para proporcionar esos incentivos económicos para facilitar mercenarios extranjeros que no hacen necesaria su implicación directa en apoyo de quienes considera sus aliados o en aquellas zonas donde le interesa actuar para beneficio propio. Este, como puede verse, está convirtiendo en un modo de actuación cada vez más común y definitorio de los ‘nuevos conflictos’.
Irán ha contribuido muy inteligentemente en beneficio de su política exterior a crear una estructura de incentivos económicos a cambio de combatir en las filas de sus milicias afines. En zonas donde la situación hace que las perspectivas de progresar económicamente o casi de subsistir sean poco más que una quimera, enrolarse en las milicias se convierte en una opción más que tentadora. Un vez más queda claro que el factor de falta de esperanza y de horizontes de progreso es clave a la hora de empujar a diversos grupos a empuñar las armas a favor de quien se convierte en referente o les da esa luz que necesitan, llámese Irán, Daesh o Al-Qaeda.
Actualmente la estrategia de Irán en Oriente Próximo pivota en torno a un contexto de conflictos de baja intensidad surgidos en torno a elementos sectarios (religiosos) o étnicos.
En Siria, la República persa coopera con las fuerzas armadas de Al-Asad y grupos paramilitares y de autodefensa, como las ‘Brigadas Badr’ o Hizbulá, que coordinan la acción de mercenarios tanto en ese país como en Afganistán, al tiempo que la implicación en Siria se refuerza hasta el punto de enviar unidades propias de operaciones especiales que combaten a favor del Gobierno sirio bajo el amparo, sin dejar de ser una ironía, de la “lucha global contra el terrorismo”.

La estrategia iraní en este campo viene definida por la creación de una suerte de coaliciones multilaterales y transnacionales entre grupos y actores no estatales que sirven a sus intereses.
En un contexto en el que las alianzas cambian rápidamente, de intervenciones extranjeras en la región y de una economía inestable, Irán ha sido capaz de agrupar a diferentes tipos de grupos y organizaciones aprovechando sus intereses convergentes y, lo que es más importante, de coordinar sus esfuerzos para alcanzar un objetivo común.
Y esa enorme experiencia adquirida a lo largo de la historia, de construir relaciones con grupos que actúan como ‘proxies’ del régimen, ha llevado a mantener un balance de interacción muy bien elaborado entre organizaciones y grupos estatales y no estatales.
Actuando mediante esos ‘proxies’, Teherán evita implicarse directamente, ahorra recursos propios y aparece en cierto modo ante el resto del mundo menos responsable de las acciones llevadas a cabo por esos grupos, pero la otra cara de la moneda es la mayor dificultad para ejercer un control efectivo sobre esos elementos y dirigirlos adecuadamente.
Lo cierto, pese a todo, es que Irán no necesita dirigir directamente cada uno de esos grupos afines. Esta función de dirección la delega en sus principales milicias reconocidas, como son la ‘Brigada Badr’ en Irak o Hizbulá en Líbano. Esto deriva en toda una colección de elementos que no poseen una estructura organizativa o una misión u objetivo coordinado entre ellos, pero al mismo tiempo su estructura y funcionamiento van más allá de lo que se podría considerar un grupo terrorista. Este hecho es el que hace que sea tan complicado confrontarlos.

A primera vista, puede parecer que los ‘proxies’ que emplea el régimen de los ayatolás pueden dividirse en ‘proxies’ políticos y militares. Pero la realidad es que todos estos grupos cubren todo el espectro de acciones que abarcan las organizaciones político-militares. La gran diferencia no reside en la orientación de los grupos en sí misma, sino en el contexto en que operan.
Así pues, la mayor parte de autores clasifican a estos grupos en dos grandes núcleos: “activos o latentes”. Califican como “activos” a aquellos grupos que ejercen de forma activa la violencia contra el gobierno del Estado en cuyo territorio actúan, contra otros grupos armados dentro de ese mismo territorio o contra ambos. El apelativo de “latente” se otorga a aquellos cuya actuación no conlleva acciones violentas o armadas, al menos por el momento, lo cual no elimina la posibilidad de que, si la situación lo requiere, pasen a engrosar la lista de los “activos”. Según sus necesidades Irán emplea unos u otros en su beneficio.
‘Proxies’ activos son los rebeldes hutíes en Yemen o Hizbulá en Siria. El apoyo a estos grupos se traduce principalmente en el suministro de armas y apoyo económico, incluyendo como se ha visto el reclutamiento de combatientes a sueldo. Este tipo de grupos tienen la capacidad de desestabilizar zonas amplias de cualquier Estado, al tiempo que aseguran pequeñas zonas del mismo para los grupos o etnias aliados de Irán. Volviendo de nuevo al ejemplo de Yemen, allí los hutíes luchan para alcanzar su objetivo de lograr el poder y control del país, estableciendo un Gobierno que en cierto modo sería aliado de Irán, pero por el momento su lucha proporciona a Irán el beneficio que supone una situación de total inestabilidad en la frontera sur de Arabia Saudí, su gran rival en el mundo musulmán.
De un modo muy similar obtiene Teherán beneficios de la actividad de Hizbulá: su permanente enfrentamiento con Israel tiene como principal resultado entorpecer y ralentizar las operaciones antiterroristas del Estado hebreo y sus operaciones de seguridad en la frontera.
Los grupos que se engloban en la categoría de latentes no están implicados en la lucha directa, pero aparecen en el contexto de situaciones de tensiones políticas con el Estado que gobierna allá donde residen. El apoyo de Irán a estos se suele limitar a la faceta política más que a la material, ya sea en forma de armas o de dinero, a pesar de que la mayoría de estos grupos suelen tener milicias armadas asociadas.
El más claro ejemplo de estos son los grupos chiíes iraquíes. Estos grupos, en principio eminentemente políticos, se centran en intervenir en asuntos de política doméstica para actuar a favor de los intereses de Irán dentro del propio Irak. Como consecuencia de estas actividades y para apoyarlas, cada grupo tiene su propia milicia armada (Brigadas Badr, por ejemplo), que luchan junto a las Fuerzas de Movilización Popular Iraquí (PMF) contra Daesh, pero que llegado el momento podrían actuar a favor de Irán en un hipotético nuevo enfrentamiento entre ambos países.

Otro aspecto importante del uso de ‘proxies’ es su vertiente económica. Esta práctica le permite optimizar sus recursos destinando parte de estos a financiar a aquellos grupos, aun cuando por sí mismos tienen métodos para hacerlo por sí mismos, aunque sea de un modo insuficiente. Así, en lugar de tener que sufragar una operación militar en su totalidad, Teherán cuenta con esas medidas de autofinanciación de sus ‘proxies’. Esta es una razón más que pone de relieve la baja probabilidad que existe de que Irán renuncie a una estrategia que le permite influir en la seguridad regional con un coste significativamente bajo, pues de ese modo evita los enormes costes que supondría un enfrentamiento armado convencional con cualquier otro Estado.
Continuando con esta aproximación desde el punto de vista económico, es interesante observar cómo la política de reclutar a cambio de un salario, combatientes en zonas, incluso que no son ideológicamente afines pero con graves problemas económicos y de desarrollo, del modo en que lo ha llevado a cabo con refugiados afganos y pakistaníes, ha logrado un efecto sorprendente: aprovechar un problema de inseguridad económica regional en su propio beneficio al transformar éste en la raíz de su seguridad geopolítica.
Así podría decirse que la red transnacional de ‘proxies’ establecida por Irán actúa como un eficaz elemento de disuasión en toda la región equilibrando la balanza de poder, lo que no impide que, en cierto modo, aún sea una incógnita si esa estrategia será suficiente para mantener ese equilibrio de poder frente a su máximo rival, Arabia Saudí, a largo plazo.
Las ventajas principales que proporciona esta compleja red iraní a través de su descentralización son su capacidad de responder casi inmediatamente a cualquier agresión o acción hostil, del tipo que sea, contra el país persa y el establecimiento de posiciones o bases avanzadas dentro del territorio de otros países. Pero frente a estos pros, el peligro de esta estrategia es la incapacidad de ejercer un control directo y efectivo sobre los ‘proxies’ y la inexistencia de proyectos de financiación y sostenimiento a largo plazo.
No obstante, hay una realidad que no se puede obviar, y es que a pesar de que Irán se erige como el núcleo central de esta red de grupos afines o ‘proxies’, no es ni mucho menos el único o principal instigador de estos, y los conflictos en los que toman parte continuarán incluso sin la intervención de Teherán. La influencia que ejerce el régimen simplemente se aprovecha de estos para encauzar los intereses iraníes.
Las políticas de seguridad nacional de Irán son el producto de un gran número de factores que se solapan entre sí y que incluso en ocasiones parecen rivalizar entre ellos mismos. Entre estos se encuentra la propia ideología de la Revolución Islámica, que llevó al cambio de régimen en 1979, la percepción que se tiene de las amenazas contra el propio Estado y contra el Régimen, los intereses nacionales a largo plazo y la interacción entre las diferentes facciones que conviven dentro del régimen.
Las que podemos considerar líneas generales que guían la política de seguridad del régimen iraní son las siguientes:
- Intentar ofrecer una disuasión lo suficientemente convincente frente a cualquier intento de invadir su territorio, de intimidar o de provocar un cambio de régimen, bien sea por EEUU o por cualquier potencia extranjera.
- Tratar de aprovechar las oportunidades que le ofrecen los conflictos regionales que asolan permanentemente el Oriente Próximo para cambiar la estructura de poder en la zona que el régimen iraní considera que favorece a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y al resto de Estados musulmanes de corte suní.
- Buscar afianzar cierto prestigio y reconocimiento a nivel internacional que en cierto modo recupere las reminiscencias del esplendor de los antiguos Imperios Persas.
- Proporcionar apoyo material y financiero a los gobiernos que considera aliados y a las milicias o facciones armadas que considera afines, como las mencionadas a lo largo de este documento. Irán presenta y justifica este apoyo como una ayuda a los oprimidos de la región, reafirmando la idea de que es en particular Arabia Saudí la responsable de provocar tensiones sectarias y de intentar excluir al país persa de los asuntos que afectan a toda la región. Aquí sí que puede constatarse que, a pesar de que hay en juego factores de índole económica no menores, lo que subyace es la lucha interna entre las dos corrientes principales del islam y su lucha por lograr la hegemonía.
- Aprovechar la imposición de sanciones como consecuencia de su programa nuclear para aparecer como un centro fundamental para el comercio y la producción de energía en la región y así poder asegurarse la adquisición de nuevos sistemas de armas (no olvidemos la compra de los sistemas de defensa aérea S400).
Como último apunte es importante señalar que a pesar de las apariencias no todo es hegemonía en el país (últimamente han salido a la luz episodios de protestas en las calles, algunas de ellas duramente reprimidas) ni tan siquiera en la clase dirigente.
Dentro de esta última hay ciertos desacuerdos a la hora de decidir sobre la estrategia a seguir. Y si bien el líder supremo, Alí Jamenei y los partidarios de la línea dura, como los miembros de la Guardia Revolucionaria se oponen a cualquier decisión que comprometa los objetivos principales en lo que se refiere a seguridad nacional, el presidente electo, Hasán Rohaní, aboga por la vuelta del país al concierto diplomático regional e internacional.

Por ahora, los partidarios de la línea más dura se muestran leales con esta última deriva. Será interesante seguir los acontecimientos y comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar.
Bibliografía
Hollingshead, Emmet, "Iran’s New Interventionism: Reconceptualizing Proxy Warfare in the Post-Arab Spring Middle East" (2018). Political Science Honors Projects.
Council on Foreign Relations Center for Preventive Action, “Managing the Saudi-Iran Rivalry,” 25 October 2016
Max Fisher, “How the Iranian-Saudi Proxy Struggle Tore Apart the Middle East,” The New York Times , 19 Nov.2016.
J. Matthew McInnis, “ Iranian Deterrence Strategy and Use of Proxies,” AEI , 6 Dec. 2016
Congressional Research Service, “Iran’s Foreign and Defense Policies” Dec. 2018