Las mujeres en las instituciones europeas

Si pudiera poner una imagen que enmarcase esta reflexión sería la de la eurodiputada danesa Hanne Dahl en la sesión del Parlamento Europeo con un bebé en brazos, los auriculares para seguir el debate y la mano levantada para pedir la palabra (27/03/2009). Fue noticia de gran repercusión mediática y que, en este caso, pone de manifiesto la dificultad que viven algunas madres trabajadoras cuando tienen un bebé. En esa legislatura solo una de cada tres miembros era mujer. Ya había aumentado la presencia de mujeres en el Parlamento Europeo debido a las disposiciones electorales de cada Estado, algunas, como la española, reformadas por la Ley de Igualdad aprobada en 2007.
Esta imagen retrataba -es cierto, una vez más una imagen vale más que mil palabras- lo que significa ser mujer, la causa de que las mujeres hayamos tardado tanto, aún estamos en ello, en ser iguales a los hombres como sujetos de derechos. No se trata necesariamente de considerar a los hombres como modelo humano en el sentido de intentar ser cómo, pero sí en su posición respecto al espacio social.
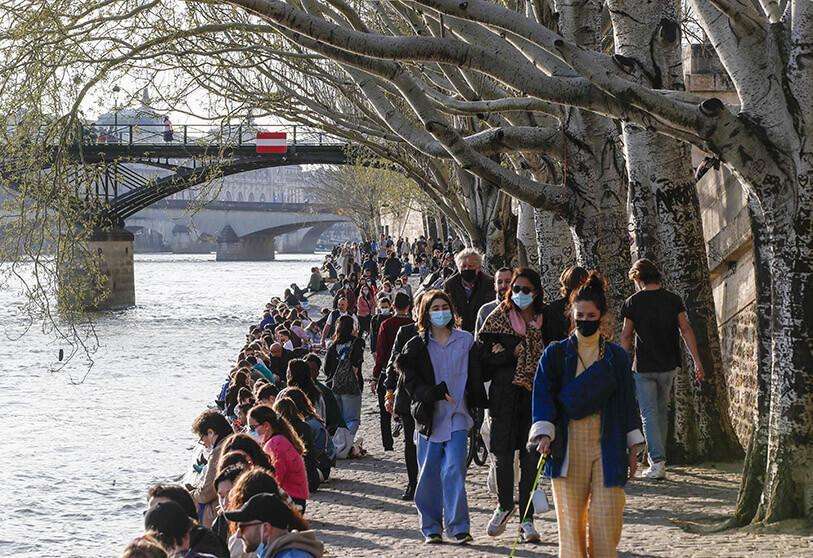
El modelo se construyó, sospechosamente similar en casi todas las narraciones de la historia de la especie humana, en un tiempo en el que, contado sintéticamente, mientras las mujeres estaban ocupadas en que el animal humano, el ‘zoon politikón’ aristotélico no desapareciera. Ellos buscaban el sustento y se reclamaban como prototipo. Un modelo que quería perpetuarse y garantizar el dominio de ambos espacios. Frente a ese poder de la reproducción, exclusivo de las mujeres, ellos aprovecharían esa libertad, que en las mujeres se hallaba limitada por la necesidad del cuidado que no tenía por qué ser permanente ni exclusivo, para adueñarse de lo exterior: lo público. Y en lo privado reafirmar la no siempre exclusividad de la descendencia: mater sempre certa es, pater sempre incertus.
Por otra parte, y pese lo que nos ha costado llegar a los Parlamentos como espacios de poder, hemos conseguido romper algunos formalismos que han redundado también en favor de los hombres. Me refiero a la posible aceptación del voto telemático en las sesiones parlamentarias. El supuesto que dio origen al planteamiento fue el posible parto de una diputada que determinaba la mayoría absoluta en la elección de la Presidencia de una Comunidad Autónoma en la que, curiosamente, no fue necesario aplicarlo. Más tarde se incluyó en los Reglamentos Parlamentarios extendiéndose a los casos de paternidad o enfermedad grave. Se puso en práctica por primera vez en las Corts Valencianes, el 16 de diciembre de 2008, por baja maternal, pero ha sido la pandemia de la COVID-19 la que ha mostrado lo acertado de su previsión en todos los Parlamentos.
Ejemplos como el que acabamos de exponer deberían servir a los reticentes en extender la igualdad o cualquier derecho a otros seres humanos, para reconocer su ceguera. Es, son, consecuencia de la dignidad que acompaña a la persona. Así lo recogen el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Constituciones de la postguerra de Alemania, Portugal e Italia, la española de 1978 y… una lista que sería interminable si además incluimos las sentencias del Tribunal de Justicia en las que se atribuye… “velar por que se respete el derecho fundamental a la dignidad humana y a la integridad de la persona” (STJCCEE 9/10/2001)
Sería injusto no reconocer los avances que nos ha reportado a las mujeres ser ciudadanas europeas, empezando por el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo que estableció el Tratado de Roma de 1957, hasta el actual plan de acción en materia de igualdad para situar los derechos de las mujeres y las niñas en el centro de la recuperación mundial para un mundo en el que la igualdad de sexos sea una realidad, presentado en noviembre de 2020.

Por señalar un fallo reciente, pero que se ha extendido también a los documentos aprobados con anterioridad, daré cuenta de la confusión entre género y sexo, esta última palabra desaparecida por el imperialismo de la primera. Y el error es notable y seguramente debido a la mala traducción además de pecar de incongruencia ya que fue la propia Unión Europea la que difundió lo explicado en el Congreso de Pekín: sexo, las mujeres somos las que parimos, género, sobre las mujeres recae la obligación de cuidar.
La imagen de la Unión Europea ha cambiado: La composición del Parlamento en cuanto a representación por sexos ha evolucionado en favor de la igualdad y también en los puestos de representación más elevados: Ursula von der Leyen, primera mujer presidenta de la Comisión Europea (dic. 2019); Cristina Lagarde (nov. 2019), directora del Banco Central Europeo; y Emily O’Reilly, Ombusdman europeo. Este es el poder oficial que no impidió que el protocolo turco del presidente Erdogan la ignorase dejándola de pie en la sala mientras él y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ocupaban sendos sillones presidiendo la reunión. Cuando se le criticó a Michel su actitud mostró “su pesar” alegando “no crear un incidente político que hubiera dado al traste con meses de trabajo”. En la reacción educada de la presidenta también pesaba el cometido de la reunión que incluía la posición del Gobierno turco en el Convenio de Estambul, un tratado para combatir la violencia machista que había sido presentado en esa ciudad en 2011. Sin embargo, en esa reunión se confirmó lamentablemente la retirada de Turquía.

En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, celebradas en 2019, las mujeres representaban el 39,4% del total de la Cámara europea, cifra que supuso un récord para la igualdad de hombres y mujeres y que es consecuencia de la normativa sobre igualdad en la representación en los lugares de decisión de los Estados miembros. Entre ellos el Estado español que modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por medio de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Resta esperar que la presencia cambie también la esencia.
Julia Sevilla Merino, profesora honoraria de Derecho Constitucional de la Universitat de València

